
La emoción, con este calor, tiene un matiz especial, cuando es verano y a alguien se le ocurre programar una sesión de cine de verano. Vas con ese entusiasmo tranquilo de quien sabe que se dirige hacia algo especial. Hacía calor, claro, pero de ese calor alicantino que, al caer el sol, se convierte en un manto cálido que te abraza sin agobiar. Caminábamos hacia La Trasera de Las Cigarreras y, mientras lo hacíamos, no podía evitar pensar en aquellos veranos en el pueblo de mi madre, cuando la plaza del pueblo se convertía en cine improvisado y los adultos llevaban, la cena, o el helado y sillas plegables desde casa.
Aquí, en esta noche, todo estaba pensado para que el barrio respirara cultura sin esfuerzo. No hizo falta cargar sillas, ni organizar cuadrillas para ir al bar. En el fondo, una barra ofrecía palomitas a un euro en vasos de “cachi”, como si también ellos hubieran vuelto al pueblo. Refrescos, cerveza fría y sonrisas fáciles completaban el menú. Todo apuntaba a una noche sin pretensiones y, sin embargo, absolutamente memorable.
La película era “Kirikú y la bruja”. Una elección valiente y tierna. Ese cuento africano que muchos recordamos con cariño, por su estética hipnótica, por la inteligencia de su protagonista diminuto, por su mensaje cargado de sabiduría y resistencia infantil. Pero lo que convertía esta proyección en algo único no era solo el título elegido: era Rosin de Palo, ese dúo eléctrico (aunque usen contrabajo y percusión) que se encargaba de ponerle música en directo a la proyección.
Y qué música…
Con 36 canales de sonido distintos, aquello no era una simple banda sonora: era una traducción visceral de la imagen, una segunda capa narrativa. Rosin de Palo no acompañaba a Kirikú: lo seguía, lo empujaba, lo desafiaba y, en muchos momentos, parecía que lo comprendía mejor que nadie incitándonos a ponernos en pelotas – que no hubiera estado mal.
Samuel y Mario, dos músicos salidos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, se entregaban al juego con una libertad contagiosa. Todo en su puesta en escena destilaba riesgo, humor y corazón. Como si Mahler y Cecilio G se hubieran dado cita en África para componer un cuento en zapatillas.
La iniciativa no solo recupera para la ciudad esas queridas “noches a la fresca”, sino que añade capas de sentido: los niños escuchan música en directo sin darse cuenta de que están aprendiendo a emocionarse con el sonido; los adultos redescubrimos películas desde otra dimensión; y los músicos, en lugar de crear desde un vacío, componen sobre la imagen, sobre la narrativa ya tejida por otros.
Un buen plan, en el que se les invita, se les reta, a escribir en otra lengua: no sobre una hoja en blanco, sino sobre la textura viva de una película que ya tiene su propia voz. Lo que surge de ahí es un acto sinestésico, un cruce mágico entre oído y ojo, que transforma la experiencia. Esa película, para quienes estuvimos allí, no volverá a ser la misma nunca más.
Mientras sonaban los últimos aplausos y algunos niños, ya medio dormidos, eran recogidos por brazos cariñosos, pensé en todo lo que se había generado en apenas una hora y media: encuentro, emoción, sorpresa, comunidad. La Trasera de Las Cigarreras se había convertido en una plaza, en un salón común, en un refugio cultural sin barreras ni formalismos. Una suerte de hechizo, esta vez sin bruja, lanzado por dos músicos y un niño diminuto que corre más rápido que el miedo.
Fue, sin duda, una maravillosa noche de viernes. Y algo me dice que Kirikú también lo habría celebrado… en pelotas.



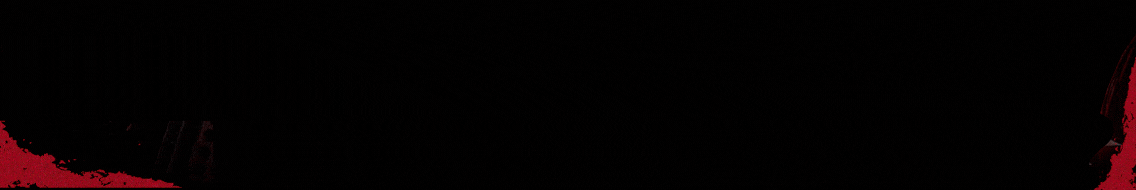













Deja una respuesta