
Vivimos en una época en la que la inmediatez y el precio parecen haberse convertido en los únicos criterios a la hora de comprar. Shein, Temu, Amazon y otras plataformas han logrado que, con dos clics, tengamos en casa desde una alfombrilla de baño hasta una muñeca sexual, pasando por siete jerséis cuando quizá solo necesitamos tres… o dos. Pero detrás de esta aparente comodidad se esconden preguntas incómodas, y experiencias personales que invitan a pararse un momento.
En mi caso, Amazon me perdió 156 libros. No uno, ni dos: ciento cincuenta y seis. Y aunque la compañía suele devolver el dinero o reponer artículos, la sensación de fragilidad del sistema —y del valor de las cosas— permanece. Con Shein y Temu, sí, es cierto: las cosas pueden ser baratísimas. A veces sorprendentemente baratas. Pero ¿cuántas de esas cosas resisten dos lavados? ¿Cuántas son realmente mejores que lo que podrías comprar en el comercio local? ¿Cuántas acaban en un cajón, olvidadas, después de la emoción inicial de haberlas conseguido “por cuatro duros”?
La crisis aprieta. Eso es innegable. Pero no por ello deberíamos dejar de preguntarnos qué sacrificamos cada vez que contribuimos al éxito de estas plataformas:
- explotación laboral en países sin garantías
- producción contaminante
- generar basura que no podemos gestionar.
- abuso del fast fashion,
- presión sobre fabricantes locales,
- destrucción del comercio de proximidad,
- y un futuro en el que, sin competencia, fijarán los precios según les convenga.
Porque eso también forma parte del juego: atraer al consumidor con precios ridículos para luego dejarlo sin alternativas.
Sin embargo, más allá de lo económico, hay algo todavía más profundo: ¿qué nos pasa como especie? Cada vez resulta más difícil distinguirnos unos de otros en un océano de camisetas idénticas, productos clónicos y tendencias globalizadas que duran lo que dura un baile viral.
Nos hemos acostumbrado al “usar y tirar” aplicado ya no solo a objetos, sino a la propia noción de identidad. Y esta uniformidad consumista se celebra, año tras año, en rituales absurdos como el Black Friday, convertido en un espectáculo de compras compulsivas que nos deja, como bien decía alguien, “a la altura del betún” como humanidad.
El problema no es comprar. Comprar es parte de la vida. El problema es comprar sin pensar. Creer que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Renunciar a la calidad, a lo cercano, a lo ético, a lo sostenible… por un descuento pasajero.
Por eso, tal vez la verdadera revolución, en un mundo que quiere que compremos sin parar, sea algo tan simple como aprender a decir “no lo necesito”.




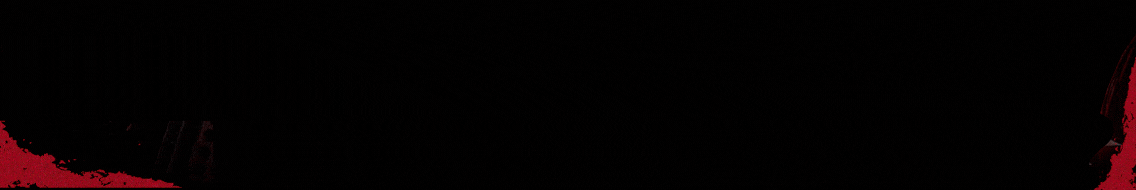















Deja una respuesta