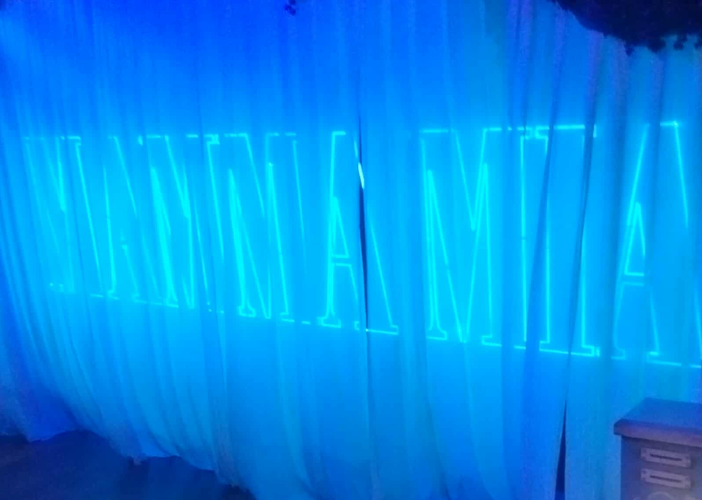
Hay sábados que se parecen a cualquier otro y hay otros que se quedan a vivir contigo. Entrar al Teatro Principal de Alicante de la mano de una niña de seis años pertenece, casi siempre, a la primera categoría. Pero salir de él con esa misma niña con los ojos encendidos, con una cinta plateada, tarareando canciones que no conocía dos horas antes, cambia por completo el relato.
Durante este mes, Alicante se transforma —con una naturalidad sorprendente— en un pequeño Broadway. No es solo una cuestión de carteles, focos o giras nacionales: es la sensación de que el teatro vuelve a ser un lugar de acontecimiento compartido. Mamma Mia! no pide grandes explicaciones ni solemnidades: entra directo, sonríe, y te invita a quedarte (incluso a repetir).
La función avanza con un ritmo que sabe respetar al público. No hay ansiedad por llegar al siguiente número conocido porque a estas alturas, el abarrotado teatro ya conoce cómo transcurre y acaba esto… así que no hay miedo al silencio entre canciones, y no creo que nadie se acuerde de Meryl Streep, Amanda Seyfired o Pierce Brosnan.
Todo fluye con una ligereza muy trabajada, como si la historia se contara sola. Desde mi butaca, la experiencia se duplica: veo el escenario y, de reojo, el rostro de mi hija, absolutamente flipada, intentando procesar que eso —cantar, bailar, contar una historia así— es posible.
(a ver cómo le doy al stop de esto cuando salgamos…)
En ese engranaje, el reparto es clave. GINA GONFAUS, en el papel de Sophie, tiene algo difícil de fingir: verdad. Su personaje no es solo el motor de la trama, es también el espejo donde se reconocen varias generaciones de espectadores. Hay frescura en su interpretación, pero también una claridad emocional que hace que el viaje resulte creíble desde el primer «dame, dame, dame»…
Frente a ella, VERÓNICA RONDA construye una Donna llena de matices: fuerte sin dureza, vulnerable sin fragilidad impostada. Su presencia vertebra la función y aporta ese poso emocional que convierte el espectáculo en algo más que una fiesta pop. Cuando interpreta el «The Winner takes it all» de una forma tan desgarradora y única, se te pone la gallina de piel. Pero hay una apropiación particular de la parte cómica, más que meritoria teniendo en cuenta en quién basa su interpretación.
El trío femenino se completa con inteligencia y carisma. YLENIA BAGLIETTO (Tanya) y NOEMÍ GALLEGO (Rosie ) dominan el humor, el ritmo y la complicidad escénica, sabiendo cuándo jugar, cuando hacer reír o cuándo sacar a relucir el inmenso talento lírico de ambas. En el bloque masculino, MARC PAREJO (Sam), VÍCTOR GONZÁLEZ (Harry) y JOAN OLIVÉ (Bill) aportan oficio, química y equilibrio, arropados por un conjunto sólido en el que MARC RIBALTA (como Sky) completa, esta vez, un elenco cohesionado y generoso.
Pero lo mejor es que el resto de escenografía, los personajes secundarios, la música dirigida por Jorge Naveros y los coros están a la altura del resto del relato.
ABBA como herencia emocional
Y entonces llega lo inevitable: ABBA. No viví los años setenta. No los vi ganar Eurovisión con Waterloo. Pero The Winner Takes It All o Dancing Queen forman parte de la banda sonora de mi vida, de una vida fuera de escena: de viajes, de finales que dolieron, de celebraciones improvisadas. Canciones que estaban ahí antes de saber por qué importaban.
Compartir ahora esas mismas canciones con mi hija tiene algo de revelación. No es nostalgia —porque no es mía—, es transmisión. Ver cómo las descubre limpias, sin contexto previo, sin biografía asociada, confirma que el musical funciona porque apela a algo esencial: la emoción compartida.
Hay un momento —silencioso, casi íntimo— en el que la escenografía hace su trabajo sin levantar la voz. El azul insistente, la luz clara, las fachadas blancas que no pretenden ser realistas sino evocadoras. Ese Mediterráneo escénico que todos reconocemos aunque no sepamos situarlo en un mapa. Oficialmente estamos en Skópelos, pero Alicante también sabe a eso: a sal, a verano largo, a islas cercanas que parecen inventadas.
Es entonces cuando mi hija, muy seria, muy concentrada, se inclina hacia mí y pregunta en voz baja si no estarán en Isla de Tabarca. No lo dice como broma, sino como hipótesis razonable. Y tiene sentido: el escenario podría ser perfectamente ese trozo de Mediterráneo que conocemos, ese lugar donde el tiempo se mueve distinto y todo parece posible durante unas horas. La magia del musical opera ahí, en ese deslizamiento geográfico y emocional: no importa dónde estemos exactamente, importa que lo reconocemos como propio.
Alicante ayuda. Ayuda mucho. Porque ver Mamma Mia! aquí, en esta ciudad que vive de cara al mar, hace que la ficción se superponga a la realidad sin fricción. No estamos mirando una postal lejana; estamos mirando algo que podría estar a un barco de distancia. Para una niña de seis años —y también para quien la acompaña— esa confusión no es un error, es una victoria del teatro: cuando el escenario se parece tanto a tu mundo que deja de ser ajeno.
Ahí, en esa pregunta inocente, se cose todo: la escenografía, la ciudad, la experiencia compartida. El musical no solo cuenta una historia, la desplaza a tu territorio emocional. Y por un instante, Skópelos es Tabarca, Broadway es Alicante y el teatro hace exactamente lo que mejor sabe hacer: convertir lo cercano en extraordinario.
Al salir del teatro, Alicante sigue siendo Alicante. Pero algo se ha movido. Mi hija canta. Yo sonrío. Y por un momento, ese pequeño Broadway junto al Mediterráneo ha hecho exactamente lo que prometía: recordarnos por qué el teatro musical sigue teniendo el éxito que tiene.





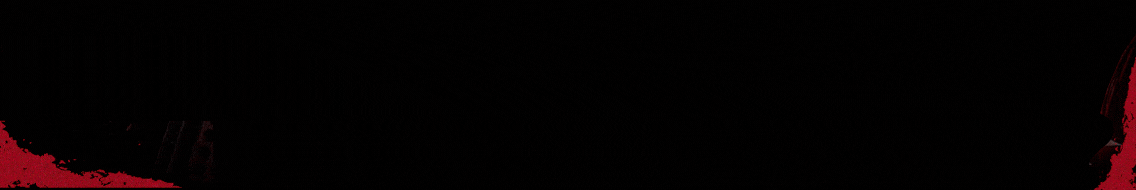



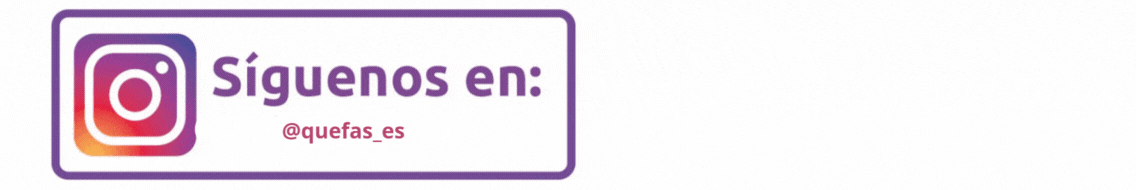









Deja una respuesta