
El Söda Bar, un jueves cualquiera, tiene siempre algo de sótano compartido, de refugio colectivo y olor a reapertura…
Ayer, 18 de septiembre, con The New Raemon, era más un salón sin tele, sin neones nuevos, ni vecinos viejos conocidos… que un concierto en si mismo. Una hora y poco sobre una baldosa que parece ceder bajo el peso de la memoria. Después de un fallo en un canal, un par de ecos rebeldes, y la promesa de la “destrucción de Leia” que quedó en nada, como una ironía de otras utopías personales. Pero a nadie parecía importarle demasiado, porque el folk de Ramón es precisamente esa restricción, ese límite voluntario que obliga a mirar adentro, para comprobar si duele todavía, o ya ha cicatrizado.
La gente vino —se notaba— más por la nostalgia que por la novedad. No tanto a escuchar un setlist como a reencontrarse con un eco de cafeteras, bellos y bestias, discos que sonaban en casas pequeñas y carreteras largas recorridas con conversaciones suspendidas en el asiento del copiloto. Como si el destino fuera el Soda, ayer, como un museo afectivo, sin vitrinas. Como si cada canción fuera algo así como un objeto gastado que uno reconoce al tacto más que al oído. De esos que, a veces, incluso, con los ojos cerrados, te ayudan a reinventar esos olores captados en otros sitios y con otras personas diferentes.
El momento es otro, nuevo, distinto, con un protagonista, ya con canas y gorra, hablando de aquel tercer disco suyo, el que entonces pasó desapercibido y que ahora, de pronto, tiene público. ¿Por qué? La respuesta la dio como al desgaire: porque maduramos, o maceramos, como atunes de Pasai Ancho metidos en botes de cristal con aceite. Lo dijo sin metáforas, pero yo lo entendí así, con esa imagen grasienta y marina que todo lo eclipsa.
En realidad, poco me importaba si aquel disco fue un fracaso o no. Para mí, The New Raemon sigue siendo esa música que sonaba en el trayecto entre Zarautz y Logroño, en un coche con olor a deseo, en un viaje que no pedía más que canciones de fondo. Allí se me quedó incrustado lo bello y lo bestia, lo real y lo torpe. Y ahora, quince o veinte años después, seguimos aquí, con más experiencia y el mismo ímpetu, igual de dispuestos a perdernos en un estribillo con otros niños perdidos que calzan sus propias historias de los epés reunidos, de Garfunkel o de las más recientes lluvias y truenos.
Hoy la vida exige reconocerse en otros, en los gestos pequeños. En las cabezas que asienten apenas, como quien recuerda una receta de memoria aunque no tenga a mano los ingredientes. Aquí la gente no corea a gritos; murmura, se mece, parece traer las canciones consigo, dobladas como papeles viejos en el bolsillo. La música de The New Raemon no reclama épica, pide complicidad y de eso, por suerte, vamos sobrados.
Quizás lo que nos vuelve locos —todavía— no sea tanto la música en sí, sino esa ilusión infantil de viajar en el tiempo. Como científicos amateurs, no pensamos en fórmulas, sino en pedales que alargan finales, en ecos que se prolongan un segundo más de lo debido o en versiones de McEnroe antes de que venga él a tocarlas el día 06 de noviembre.
Eso es todo el concierto: un truco de ilusionismo doméstico, el sudor en la frente, las miradas cruzadas entre desconocidos que parecen reconocerse. . Y, sin embargo, suficiente, aunque duren eternidades; se reducen a un instante que pasa de largo sin saludar. Pero nadie protestó. Porque al Söda no se viene a exigir, sino a reconocer.








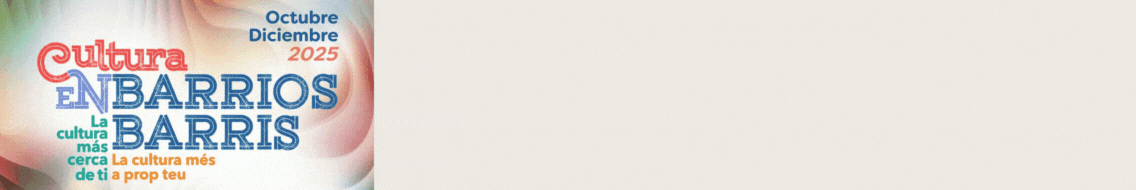







Deja una respuesta