
Hay quien sostiene que la muerte es una idea solemne; en mi caso, solo es una visitante rutinaria que entra sin llamar, se sirve un té imaginario y se queda mirando por la ventana como si esperara a alguien más interesante que yo. Nunca he sabido si debo ofrecerle asiento o recordarle, con una cortesía un poco inglesa, que mi casa no es pensión para pensamientos tan inoportunos.
Mi aportación al mundo —si hacemos caso a mis momentos de impecable sinceridad— es minúscula; una huella tan leve que ni siquiera los gatos del vecindario la considerarían como territorio marcado. Sin embargo, hay una cualidad que todavía me justifica ante mí misma: esa sensibilidad casi enfermiza que me permite convertir lo insignificante en epifanía. Por ejemplo: una madre que acaricia el pelo de su hijo en un banco de madera. Es una escena vulgar, cotidiana hasta el bostezo, pero para mí siempre es un bálsamo. Wilde decía que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida; yo, más modesto, pienso que la vida a veces imita a una nana que conociendo a mi madre, es la única que se sabía, y que de alguna manera, tengo dentro, pero no sabría reproducirla ni en letra, ni en contexto.
El ser humano, tan dado a las exageraciones, siempre tiene un armario donde se almacenan medicamentos. Medicamentos que, combinados de cierta manera, se podrían convertir en sortilegio oscuro, en escape fácil. Es un conocimiento que no busco, pero que mi mente almacena con la disciplina de un bibliotecario victoriano. Afortunadamente, en el otro lado de la balanza están los pensamientos simples, casi bobos, que sirven de lastre: la invitación a una cerveza – o a un vermú con picón -, un mensaje inesperado, alguien que te enseña a perder el tiempo como si fuera un arte mayor. El contrapeso de una carcajada ajena puede ser más eficaz que cualquier tratado de filosofía moral.
Y qué enseñanza tan groseramente humana es esa: que la infravaloración duele, pero ofrece un calor extraño, como un brasero viejo que no calienta del todo pero impide que el invierno sea absoluto. Hay quien bebe para olvidar y quien conoce a alguien para recordar que aún está vivo; yo hago ambas cosas con moderación estética, procurando que cada episodio tenga al menos la dignidad narrativa de un capítulo menor en una novela inglesa.
Porque al final —y en esto sí que soy disciplinadamente literaria— entiendo que todo esto, los miedos incluidos, no es más que una historia. Una trama que se despliega sin que yo tenga el privilegio de saber si terminará con moraleja, con giro inesperado o con un final mediocre que haría llorar al editor más benévolo. Como cuando compras un libro sin leer la contraportada o te sientas en una sala de cine sin saber si la película te cambiará o solo te adormecerá un rato.
Pero qué otra cosa podemos hacer, salvo seguir leyendo. O irnos a Cigarreras, dentro de un rato, a ver qué pasa ¡máquina!





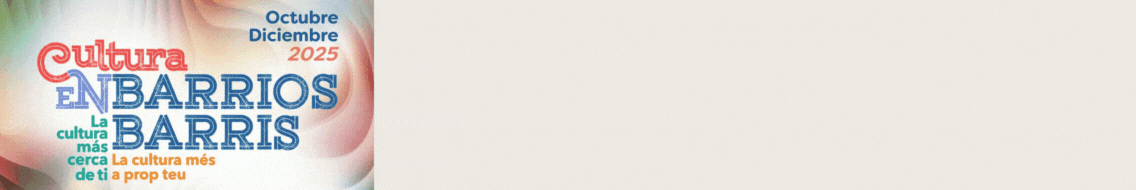










Deja una respuesta