
Todos los días me levanto con la misma disciplina: café cargado, tostada para coger fuerzas, y cuatro o cinco periódicos que, por supuesto, confirman lo que ya pensaba ayer. A fin de cuentas, ¿Quién quiere que le contradigan antes de la primera taza? Así funciona: cada uno se fabrica un mundo a medida, como quien encarga un traje caro. El mío está cosido con recortes de prensa que me dan la razón, no la de Marhuenda, otra…
El problema no es la costumbre de ver el mundo a través de gafas graduadas a tu medida —que siendo realista, bastante miope estoy ya— sino la negativa a reconocer que esos cristales están llenos de rayaduras. Y claro, si uno no asume que la vista engaña, termina creyéndose dueño de la verdad absoluta, evangelizador de Twitter o ministro en potencia. Lo curioso es que quienes pueden permitirse esa visión sin fisuras suelen ser los mismos que ya tienen la vida resuelta: herederos de fortunas, dueños de medios, opinadores con chofer. Ellos juegan a radicalizarse como quien apuesta en el casino: si pierden, se van a su casa de la playa; si ganan, multiplican acciones.
Pero nosotros, los que andamos contando monedas en la cartera como si fueran piezas de museo, no tenemos ese margen. Y sin embargo, caemos en la trampa: gritamos en sobremesas como si fuéramos la mano derecha del presidente, defendemos banderas con la pasión de un obispo suplente, y nos enfrentamos a desconocidos en internet como si el mundo dependiera de los disparos de nuestras teclas. Todo esto mientras el alquiler sube, el supermercado vacía bolsillos, nos sablean con la tasa de basuras y la nevera está más cerca del arte conceptual que de la nutrición.
Ahí está el chiste: los titulares grandilocuentes los escriben quienes jamás tendrán que elegir entre pagar la luz o la cena. Pero el coste real de tomarse en serio esas trincheras lo pagamos los demás. En nuestro caso, radicalizarse no es un juego de salón: es un lujo que no podemos pagar.
Quizá, al final, la única revolución posible desde esta precariedad consista en asumir matices, en desconfiar del traje hecho a medida que nos ofrecen los periódicos de nuestra cuerda. Porque, entre tú y yo, ningún editorial paga el alquiler.



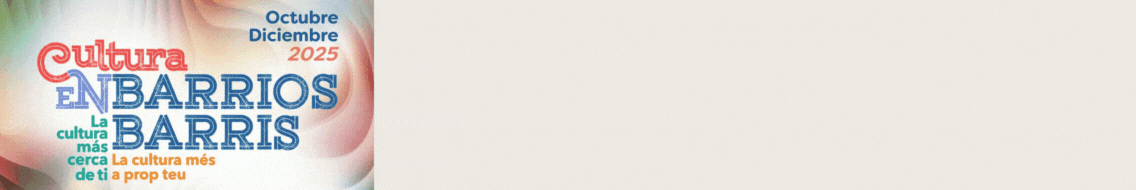












Deja una respuesta