
Gabriel Rufián subió esta semana a la tribuna del Congreso con un gesto serio, consciente de que el tema que iba a abordar —el de la vivienda— no es un asunto más: es, quizá, el mayor drama social de la España contemporánea. Antes de empezar a hablar, varios diputados del Partido Popular y de Vox abandonaron el hemiciclo. Él esperó, paciente, a que salieran todos. “¿Ya? ¿Están todos fuera? Bueno. Vivienda, el principal problema de este país”.
La escena lo dice todo. El desinterés político ante un problema que afecta a millones de personas. Rufián, portavoz de ERC, presentaba su Ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria, una iniciativa que, en lo esencial, propone algo tan simple como justo: freír a impuestos a quien especule con el derecho a vivir bajo un techo. Es decir, gravar con contundencia a quienes acumulan viviendas como si fuesen lingotes de oro.
Porque ese es el núcleo del problema: la especulación. En España no escasea el ladrillo – ni siquiera los metros cuadrados sobre los que se podría edificar – ; escasea el sentido común. La vivienda ha sido convertida en un activo financiero, una ficha más del tablero bursátil. Un hogar, reducido a un gráfico de rentabilidad. Y mientras tanto, la vida se vuelve imposible para quienes solo aspiran a tener una casa donde dormir sin hipotecar medio siglo de salario.
Rufián lo resumió con un ejemplo tan demoledor como pedagógico: “Si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, hoy una barra costaría 13 euros”. La comparación funciona porque ilumina el absurdo: si aplicáramos la misma lógica especulativa a los bienes básicos, un litro de aceite costaría 50 euros, llenar el depósito del coche supondría un lujo de 300, y un billete de autobús sería un privilegio de clase media alta. Nadie lo toleraría. Pero con la vivienda, sí. Y lo toleramos desde hace décadas.
La solución, en realidad, no es compleja. La propiedad privada debe tener un límite cuando choca con el derecho a una vida digna. Dos viviendas pueden entenderse: una principal, otra por herencia, o una de uso familiar o vacacional. A partir de la tercera, lo que hay no es necesidad, sino negocio. Y quien quiera especular tiene la bolsa, los bonos o las criptomonedas; no las casas donde la gente vive.
Imponer impuestos severos a la acumulación de viviendas no es “atentar contra la inversión”, como repiten los mismos que aplauden rescates bancarios y exenciones fiscales. Es, simplemente, reordenar las prioridades de un país que ha confundido el derecho con el privilegio.
El discurso de Rufián —más allá de las siglas— tuvo algo que escasea en la política española: una estructura, una idea, datos reales y una voz que no necesita papel. Habló sin leer, con convicción y con cifras, lo que hoy es casi una rareza en el hemiciclo. No es un detalle menor: leer sin mirar a nadie denota distancia; hablar de memoria implica implicación. La oratoria no cambia las leyes, pero sí deja claro quién se las cree.
No sorprende que su propuesta haya sido rechazada por casi todos los grupos, incluidos quienes gobiernan. En el fondo, el poder político sigue temiendo al ladrillo. Lo venera como tótem económico, lo protege como si de su estabilidad dependiera el país. Pero la estabilidad real no está en las plusvalías, sino en donde pueden permitirse vivir sus ciudadanos.
Rufián concluyó su intervención recordando que se necesitan 59 años de salario para comprarse un piso de 60 metros cuadrados, y que el 60% de las casas se pagan al contado. Dos datos que definen una sociedad fracturada: una mitad sobrevive, la otra invierte. Y mientras sigamos tratando la vivienda como un producto de lujo, seguiremos condenando a generaciones enteras a vivir sin futuro.
El ladrillo no puede ser un lingote de oro. Es hora de recordarlo —y de votar y legislar como si lo creyéramos.

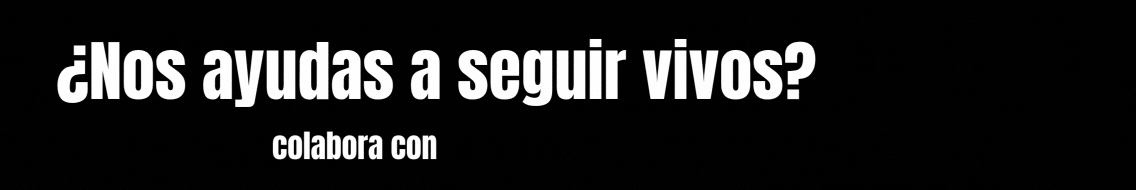

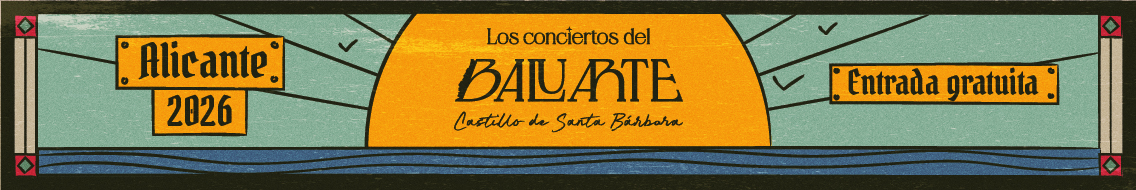

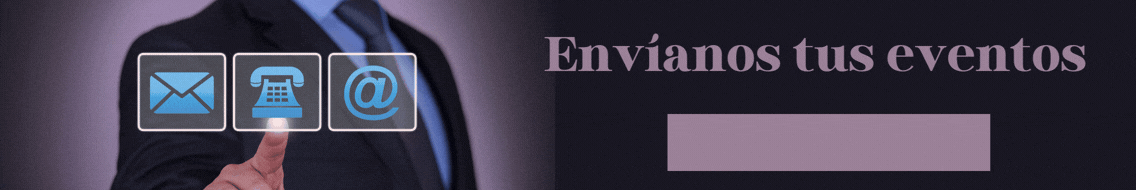

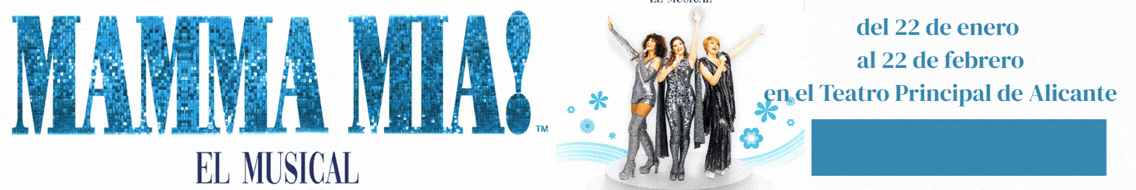







Deja una respuesta