
Un simple café con cuatro arquitectos me saca de dudas… Alicante no se hizo pensando en sus ciudadanos, sino en sus solares. Esa es la verdad incómoda que llevamos décadas evitando. Desde el abandono del magnífico proyecto de Maisonnave —una propuesta moderna, ordenada, pensada para una ciudad mediterránea, viva y coherente— hasta la entrega progresiva del territorio a los intereses particulares de promotores como Enrique Ortiz, la historia urbanística de Alicante es la historia de una oportunidad desperdiciada.
Durante años hemos permitido que el crecimiento urbano respondiera más a la inercia del negocio que a una visión de ciudad. No se han respetado alturas, se han creado barrios sin pensar en equipamientos ni servicios básicos, y ahora, con más de 407.000 habitantes, nos damos cuenta de que lo hemos hecho mal: hemos construido una suma de fragmentos, no una ciudad.
El resultado es un paisaje urbano inconexo, de islas habitacionales unidas por avenidas que funcionan como cicatrices más que como vínculos. A ello se suma una política de transportes errática, que en lugar de coser la ciudad la desarticula todavía más. Alicante no se mueve bien porque no se pensó para moverse, sino para vender suelo.
Y en ese contexto florecen los llamados edificios “cebra”, esas construcciones de franjas blancas y negras que parecen haber colonizado los nuevos barrios del litoral y del extrarradio. No son un fenómeno exclusivamente alicantino, claro. Pero aquí encajan con inquietante naturalidad: son el síntoma estético de un modelo agotado. Son la piel de un sistema que confunde diseño con decoración y ciudad con producto.
Algunos arquitectos defienden la libertad formal del proyectista frente a la estandarización, y es cierto que toda época tiene sus clichés. Pero lo preocupante no es la moda: es la ausencia de reflexión política y social sobre lo que estamos construyendo. Mientras en otras ciudades europeas se discute sobre vivienda asequible, calidad del espacio público o sostenibilidad, aquí seguimos debatiendo el Plan General como si fuera un simple documento técnico, sin atrevernos a hablar de estética, de identidad o de modelo de convivencia.
Porque el problema no es solo la homogeneización visual del entorno —ese gris que, como señala Sheehan Quirke, invade todo porque no queremos pagar por el color ni por el detalle—, sino la homogeneización vital que impone el mercado inmobiliario: viviendas repetidas, barrios repetidos, vidas repetidas. No hay diversidad, ni mezcla, ni espacios para la sorpresa o la pausa. Alicante se ha vuelto predecible. Y eso, en una ciudad mediterránea, es casi un pecado.
La llamada “arquitectura cebra” es la metáfora perfecta de nuestra deriva: eficaz, rentable, inmediata, pero sin alma. Una arquitectura que no mira al mar ni al monte, que no dialoga con la luz ni con la historia, que no deja huella emocional. Solo huella de carbono.
No se trata de nostalgia ni de estética. Se trata de responsabilidad colectiva. De exigir que lo que se construya a partir de ahora no se limite a llenar parcelas, sino a tejer ciudad. Que pensemos en escuelas, centros de salud, transporte público, sombra, vegetación, belleza. Que entendamos que la arquitectura no es solo un negocio, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas.
Alicante podría haber sido una ciudad ejemplar. Lo fue en el papel, hace más de un siglo, cuando Maisonnave soñó con una urbe moderna, luminosa y cohesionada. Hoy ese sueño sigue ahí, enterrado bajo capas de hormigón y franjas grises. Quizá sea hora de desenterrarlo y empezar de nuevo.

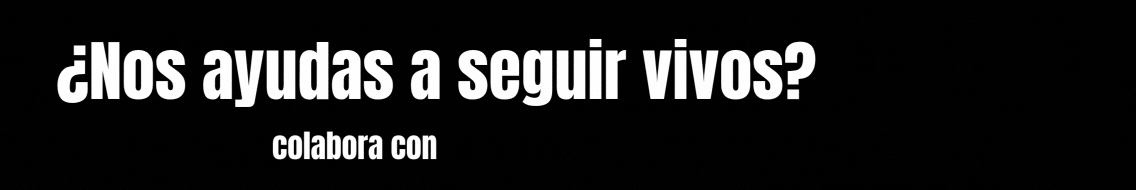

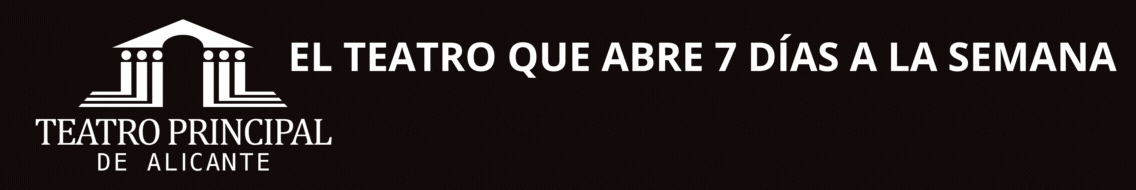



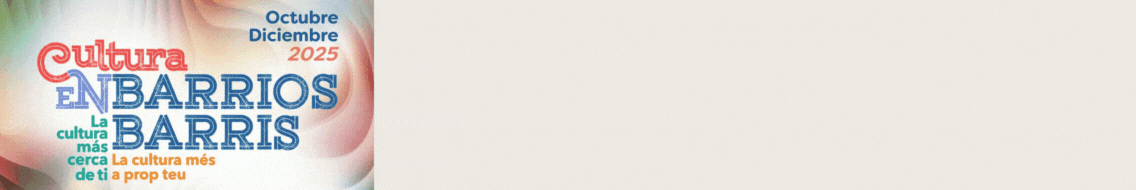








Deja una respuesta