
La conclusión llegó antes que el primer acorde, como si la noche supiera adelantarse a sí misma: los que estábamos allí éramos transparentes. Se nos veía todo. Las ganas, las fisuras, la forma en que cada letra de Santi Campos nos atravesaba sin pedir permiso.
En esa claridad incómoda estaba también el don y la desgracia de asistir a un concierto suyo: que cada alusión —Elliott Smith, (contra) Jaime Gil de Biedma, Townes Van Zandt o ese tío que aparece en las canciones como un fantasma cordial— se vuelve inmediatamente tuya.
Treinta años y 160 hojas de canciones no caben en una hora y media, claro que no. Pero tampoco caben en una vida, así que uno hace lo que puede: plegar recuerdos como quien intenta cerrar de nuevo la mochila de la adolescencia. Y en esa operación de rescate uno se pregunta inevitablemente dónde estaba hace tres décadas. Yo, seguramente, soñando prematuramente con cosas que ahora, tras mucha digestión emocional y algo de desgaste vital, tienen por fin un sentido.
Por el camino acumulamos «malos consejos», farras con «amigos imaginarios» y esa clase de episodios que marcan más de lo que deberían y menos de lo que admitiríamos jamás. Tanto que los Cojones, apenas tienen cabida en el repertorio, porque es más reciente, por desgracia, la muerte de su padre y están más presentes todas esas conversaciones que ahora toca tener con uno mismo, con su madre (sin riña), con la guitarra o con el ligero retraso de emplaste de coro, cuando pisa el pedal.
El esnobismo aquí no tiene cabida: Yo a Santi Campos no lo conocía en el 95. Ni falta que hacía entonces. A mí no me rozó de verdad hasta que llegué a Alicante, cuando un día, porque así funcionan los encuentros que importan, un verso suyo se cruzó en mi vida sin permiso. Desde entonces han sido más de treinta las veces que me he refugiado en sus letras para nombrar cosas que no sabría decir con mis propias palabras. Hay sentimientos que necesitan prestamista; él no lo sabe, pero tiene un don para eso, al menos en mi caso. Tanto que en días como ayer, me da miedo el reflejo fiel de lo que dice, en consonancia con lo que a mí me pasa.
En Soda Bar, mientras las cejas de Santi se curvaban hacia dentro como si el significante de las tres nuevas canciones pesara demasiado. Se notaba esa habilidad antigua: la de saber manejar la oscuridad. No esconderla ni idealizarla, sino dejarla a la vista como el pantano sereno en el que flotan boca arriba las cenizas de su padre. La emoción se palpa, porque media sala es su familia. Y no es muy de estos tiempos, pero quizá por eso resulta tan necesario desahogarse sin filtros.
La desgracia exprimida tampoco está de moda, pero debería estarlo; de otro modo, ¿cómo entender lo que ya no discutimos nunca? ¿Qué hacemos con lo que se queda muerto en el fondo cuando sale a la superficie?
Supongo que la manera es lo que nos define como público, y como personas: Unas lloran. Otros cierran los ojos. Hay quien puede recordar. Incluso quien se atreve a acompañar las letras. Porque el concierto, corto en número y enorme en densidad, tuvo también ese aire de ritual íntimo. Cuando hay poca gente, cada uno ocupa un rol involuntario: el periodista de mirada fija, el que te trajo a Stereo hace veinte años, la persona que te versiona en Facebook, el que sólo viene a reposar sentimientos. Todos coexistiendo en un espacio que parecía pedir vinilos en una maleta, polvo de 25 años, reinterpretaciones y jardines que se han marchitado y han florecido cincuenta veces.
Santi volvió con algo más que un repertorio: trajo la parte costumbrista y real del sufrimiento que la música aplaca. Y también esa forma de felicidad tenue, rebosante pero no ostentosa, que aparece cuando una canción te recuerda que aún sientes.
Al final, de eso va todo esto. De sentir. Y con él —sobre todo en directo— eso siempre es más fácil.







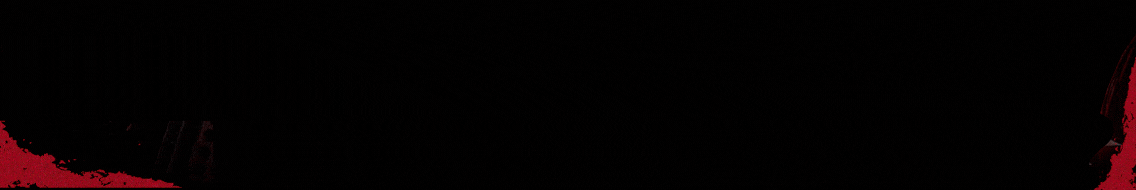









Deja una respuesta