
Quizá hoy suene poco snob decirlo, pero algún día, cuando el tiempo me arrugue la memoria y las rodillas, les contaré a mis nietos que yo vi a esos dos monstruos de la música nacional: Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Que estuve allí, entre una multitud con las emociones a flor de piel, en aquella gira inolvidable de Dos pájaros de un tiro – y por separado unas pocas veces – cuando la palabra todavía importaba más que el ruido y la poesía podía sostener un escenario sin necesidad de artificios.
Lo cuento ahora porque parece que vivimos tiempos donde la rima se construye con “culo”, “cucú” y “ya tú sabes”, y donde la urgencia sustituye a la profundidad. Y en medio de ese vértigo me alegra saber que fui consciente —no solo espectador— de lo que significaba verlos: la elegancia irónica de uno y la ternura lúcida del otro, dos estilos distintos unidos por una misma forma de mirar la vida.
Ya me han dicho más de una vez que pertenecen a otra época, que Sabina es un canalla incorregible, que sus canciones hablan de amores rotos, de guerras que nadie recuerda, de derrotas que a las nuevas generaciones les suenan a historias de abuelos. Quizá sea así. Quizá, como mi tía Miguela —que se fue sin despedirse del todo—, estas voces también empiecen a borrarse de los escenarios. Quizá sea ley de vida. Pero cuesta asimilarlo.
Porque hay artistas que no son solo música: son biografía colectiva. Y cuando se van, se nos va también una forma de entender el mundo.
Nos queda el consuelo, eso sí, de volver a poner sus discos. De dejar que esas letras que conocen nuestras cicatrices nos devuelvan a quien fuimos. De recordar que, durante un rato, la poesía se subió al escenario y nosotros estuvimos allí para verlo.
Y eso, créanme, es algo que merece ser contado. Aunque ahora parezca obvio.





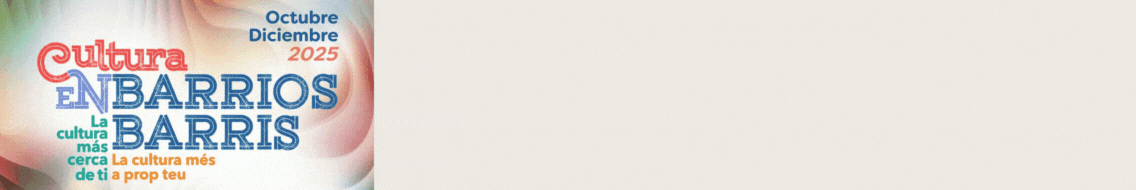










Deja una respuesta