
En agosto me quedé sin coche. Así, sin aviso previo y sin funeral digno. Murió tras una larga agonía de facturas, ruidos sospechosos y ese olor a “esto ya no merece la pena” que solo desprenden los vehículos cuando saben que su final está cerca. Hoy en día, quedarse sin coche no es una anécdota: es un trauma. Una ruptura emocional. Una crisis existencial con ruedas… o mejor dicho, sin ellas.
Comprar otro no era una opción. El mercado de segunda mano parece escrito por guionistas de ciencia ficción: 3.000 euros por coches de veinte años, con más kilómetros que el baúl de la Piquer y un pasado que prefieres no conocer. Los nuevos, directamente, juegan en la misma liga que los pisos: precios inflados, promesas de felicidad y una letra mensual que te acompaña hasta la jubilación (si llegas).
Además, siendo honestos, los últimos meses de mi querido Yaris fueron un festival del gasto: seguros, impuestos, revisiones, arreglos “imprescindibles”, arreglos “ya que estamos”, arreglos “esto ha salido ahora”. Cada visita al taller era una experiencia mística: entraba con fe y salía más pobre, pero iluminado.
Ante grandes males, medidas excepcionales. Saqué brillo a la bici. Invertí en ruedas nuevas, candado serio (no uno de esos que se abren con una mirada intensa), luces decentes. Dos tarjetas del Tram. Y entonces ocurrió el milagro: me di cuenta de que, en realidad, necesitaba el coche para una de cada veinte cosas para las que lo usaba. Una.
Vengo de un pueblo donde en quince minutos llegas a cualquier lado. Donde “lejos” es un concepto relativo y “dar una vuelta” no implica repostar. Y, contra todo pronóstico, he ganado. He ganado en salud, en respiración, en ahorro y en algo muy infravalorado: quitarme estrés. Y eso que han subido los billetes del TAM, que ya es mérito. Salvo para horarios nocturnos o salir de la ciudad, el coche era más costumbre que necesidad.
Y sí, me siento bien. Porque además contribuyo a que el medio ambiente esté un poquito menos harto de nosotros. Creo sinceramente que, si esta reflexión se extendiera un poco más, descubriríamos varias verdades incómodas: que correr no sirve para tanto, que enfadarse al volante es completamente evitable y que no ganas tiempo; más bien lo pierdes. Tiempo que podrías usar para pensar, leer, escuchar música o incluso —atención— hablar con gente nueva.
Dicho esto, no todo es épica sostenible y pedaleo feliz. Hay un elefante en la sala (eléctrico, espero): el transporte público necesita una reforma seria. Trams y buses van saturados a demasiadas horas. Y no sé a qué esperan los políticos para resolver lo del Tram a Elche, a los barrios, o al hospital de Sant Joan. O para sentarse, de una vez, a rehacer de arriba abajo el transporte interurbano, de modo que un alcoyano pueda ir a Elche, o un oriolano a Dénia, sin perder media mañana y la fe en la humanidad.
Y luego está la bici. Maravillosa, sí. Pero también un deporte de riesgo cuando la prioridad sigue siendo el coche y los carriles bici aparecen y desaparecen como el Guadiana. Hoy estás protegido, mañana compartes carril con un SUV de dos toneladas y un conductor con prisa existencial.
Así que insto a los políticos a algo muy sencillo: además de celebrar el Día de la Movilidad, que se den una vuelta en bici a hora punta. Sin escolta. Sin coche oficial. Con casco, eso sí. A ver si así entendemos todos que moverse de otra manera no es una extravagancia, sino puro sentido común. Y que, a veces, perder el coche es justo lo que necesitas para ganar perspectiva.
(Otro día hablo del puto desguace…)


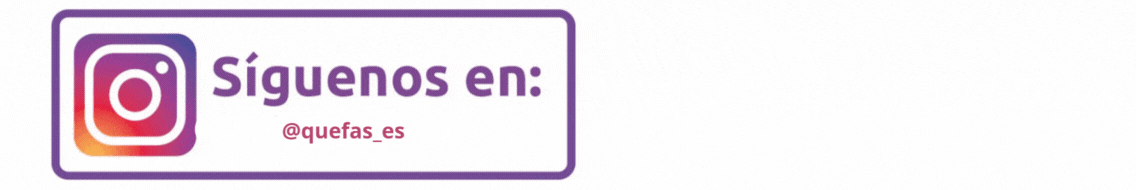








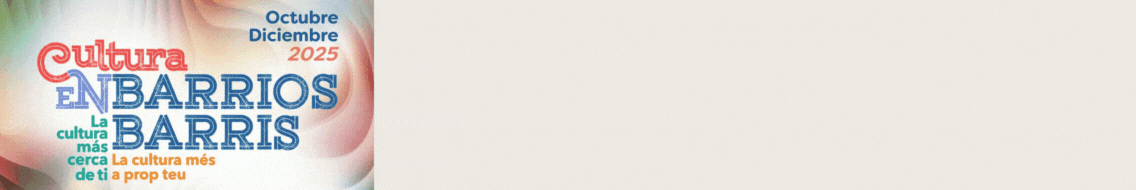







Deja una respuesta