
(como Orson Welles, antes de «La guerra de los mundos» debo avisaros de que el siguiente texto, en gran parte, es ficción hiperbólizada y literaturizada, lo que no es óbice para que entendáis que el dolor es una parte de la vida y que conviene saber gestionarlo, cuando llega, para que no se te vaya de las manos, yo lo consigo escribiendo y por eso vas a leer, o a escuchar, ésto ahora)
Hacia mucho, que no lloraba a gusto. Ya no lo oculto, aunque hoy no tengo una razón concreta para hacerlo, o quizá tengo muchas. No lo sé.
Porque en realidad, en el río pegajoso de mis mejillas había una parte de alegría, mezclada con nostalgia, un fondo de canciones de desamor y el último fascículo que no llega, de la colección de métodos para gestionar las emociones.
Los chicos lloramos, sí, aunque The Cure se empeñe en cantar lo contrario. Porque hay demasiadas cosas que no dependen de uno mismo, cosas que puedes pasarte la vida esperando a que pasen, y cuando ocurren, por fin, como todo, tienen una contraprestación que siempre, siempre, acaba doliendo.
Es el riesgo que corremos, los que nos empeñamos en desafiar los estados de tranquilidad simulando que movemos unas alas que no tenemos, una fuerza que nunca es suficiente y entereza que se desmorona tras la mueca de la última sonrisa que recuerdas.
Sigo llorando. Porque lo necesito y me sienta bien. Porque el consuelo requerido no va a llegar. Porque aunque nos empeñemos en rebatirlo, la vida es injusta. Y es dura. E imperfecta. Y descoordinada. Siempre desarmonizada, sin conexión, trabada, flácida y árida, hasta el punto de bullir.
Mi lluvia interior emerge. Eso que ves, es mi dolor empapado, buscando aire fresco. Pero sigue quemando.
Debí llorar mucho antes, por razones concretas, desconsuelos precisos, tormentos delimitados. Tarde o temprano, el grifo se para. No queda más agua que expulsar. Las razones para llorar siguen acumuladas, sin etiquetas ni un espacio localizable dentro de ti. Pero igual que tu lagrimal, el agotamiento hace mella y el agua seca se pega al párpado arrugado, cristalizando el color de tu ojo.
Lo llaman el carácter sanador del llanto. Pero no sabría describir esta mezcla de vacío y de bombas encendidas apunto de explotar que tengo dentro de mí. No recuerdo la razón concreta que detonó todo. Pero no me siento mejor. Ni siquiera me ha desahogado.
Quizá gritando. O rompiendo algo, tal vez. No lo sé. Mi desconsuelo es exagerado. Debería ser catártico… pero, tampoco. No encuentro justicia, ni sedación, ni paz, ni muerte, ni excusa, ni suerte.
Sólo yo ante un espejo cristalino, que no quiere reflejar nada. Mi gimoteo de niño, seca mi boca y la sequía se va apoderando del recorrido que va desde mis dientes, hasta la boca del estómago. Me cuesta respirar. Mi ritmo cardiaco se ralentiza. No sabría concretar si tengo calor o frío. Sólo sé que duele y ahora lloro más, porque se me acumula otra razón. Y otra, y otra más.
No sé si el antídoto sería un abrazo, un vaso de agua, una palabra de aliento, una llamada que me haga tragar saliva antes de contestar. Que suene la puerta, que alguien me escuche, que algo me salve.
Ahogado en mis propias lágrimas me encontrarán mañana. Mi dolor pasará de cuerpo en cuerpo de los pocos seres queridos que aún me quedan. Quizá entre medias, fluya el remordimiento, habrá quien nade en mi abundancia, quien sienta empatía, quien sufra al enterarse.
Hacia mucho, que no lloraba a gusto. Despierto con conjuntivitis, con la sensación de que mis sueños, también, se han agotado. Tengo llagas en la boca, el estómago vacío, el pie derecho dormido, la mano izquierda temblando, con la otra me limpio los restos secos de mis lágrimas. Sigo sin entender por qué, si hace apenas unas horas era la persona más feliz del mundo. ¿qué ha cambiado? ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿por qué es tan fina la línea que separa la alegría del dolor? ¿quién pinta de negro mi poesía? ¿quién fabrica los ataúdes de mi entusiasmo? ¿quién limita mi gozo?
¡Cruel mundo! La realidad es que lloro por tu ausencia. No porque no estés, sino por todo el valor impagable que adquirió tu presencia. Sin ella, simplemente, necesitaba vaciarme del todo. Sentir todo lo que he descrito, hacerle un harakiri a mis sentimientos, envenenar mis recuerdos, ceder la daga que proceda a mi senekal, clavado por la espalda.
Sí que tuvo un punto de catarsis. Pero no ha dejado de dolerme el vacío. Podría llamarlo terapia, pero aún tengo que saber porque es tan injusto. Y por qué necesito que me duela, para contrarrestar toda la felicidad por la que luché y que, al parecer, no merezco.
La hipérbole ha disfrazado de luto todo lo que soy. Seguiré necesitando un tipo de abrazo muy concreto que nadie puede darme. Saldré a la calle a buscarlo. Recorreré bares, librerías, comercios de todo tipo, callejones sin salida, carreteras sin semáforos en verde, aceras vacías, teatros, salas de conciertos, cajas negras… todo, llorando por dentro, disimulando que me duele recorrer el mundo solo, sin que nadie se percate de mi presencia. Sin llamar la atención, sigiloso, gritando, también, para dentro, buscando la recomendación precisa que me distraiga, la huella de tu zapatilla que me sirva como pista, la canción que me recuerda algo, el libro que no me quiero terminar.
Aquí ante el faro que ilumina el mar, me doy cuenta de que soy un cobarde y no voy a saltar. Llueve y mis lágrimas se mezclan con el rocío caído. Huele a mar, como tú. Y sabe a beso deshidratado. Es la vigésima vez que miro al móvil esperando una notificación que no va a llegar. Me he quedado sin periódico, sin foto de portada, sin colores en la paleta de la vida.
Segundo día que acabo llorando desconsoladamente. La misma estampa, la misma sensación, la exacta sequedad, la taquicardia, el principio de arruga que noto dibujándose en mi cara.
El carácter sanador del llanto tarda días, semanas, meses en asomar. Sólo cuando me distraigo creyendo verte, soy capaz de recordar los músculos que se me movían cuando sonreía. Es como tener mil llaves casi iguales, y una puta cerradura que, encima, se oxida con tanta puñetera lágrima.
No pretendo darte pena. Sólo intento que reconozcas mi tristeza, describirla lo mejor que puedo, descarnar la parte viva que quede de tu empatía, y que me abraces, o llores conmigo, lo que prefieras. Como decía al principio, no lo oculto, porque eso podría dolerme más. Estoy desafiando a la melancolía, haciendo del quebranto la mayor de mis obsesiones. Sentir que duele es la mejor manera que tengo de creer que sigo vivo. Y lloro por eso, porque, a pesar de todo respiro, despierto, cabizbajo, preguntándome que es el consuelo si no tienes quién te consuele, que es la vida, si no tienes con quien compartirla, que es la pena, si no tienes alegrías que la contrapesen.
Mi cuerpo es el desierto. Han pasado 116 días desde el primer sollozo. He llorado de todas las formas posibles. Diría que lo he soltado todo, que soy libre, que conozco cada matiz de dolor, el daño en todas sus vertientes, las partes más oscuras de la negatividad, el frío y el calor, las noches de insomnio, los días zombies, las canciones más tristes, el inicio rasgado de mis venas, el filo de la muerte, todos los precipicios a 100 kilómetros a la redonda y la composición exacta de eso que ya no puedo llorar más.
El mar y la lluvia son los únicos que se han apiadado de mí en este tiempo. Al primero lo conseguí calmar, sin remos, y a la segunda le arrebaté las tormentas, para sentirlas dentro de mí tronando.
La pena es indescriptible. Simplemente, se siente. El dolor es una parte indetectable de mi anatomía. Las lágrimas, el medio en el que floto. Aunque sigo sin encontrar más razones que tú, y tu ausencia, para explicar porqué es probable que no me reconozcas ahora que el tiempo ha extirpado mi sonrisa y mi ilusión murió ahogada, más o menos, al tercer día de empezar.
Lo irónico es que la precuela de esta historia sea un amor igual de intenso que el dolor que he descrito. Si puedes: imagínatelo.
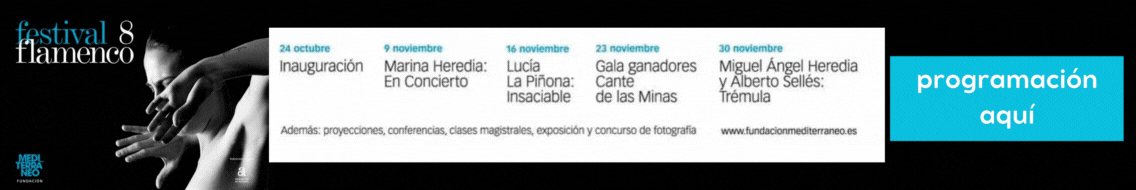







Deja una respuesta