
El 6 de octubre de 1977, en Alicante, un joven de 21 años llamado Miquel Grau fue asesinado por pegar carteles que convocaban a la celebración del 9 d’Octubre, el Día del País Valencià. Le golpeó en la cabeza una piedra lanzada desde un balcón por un militante de Fuerza Nueva. Miquel cayó en coma y murió días después. Su delito: soñar un país libre, democrático, con voz propia. Su asesino fue condenado a doce años de cárcel, pero en apenas cuatro ya estaba en la calle, gracias a un indulto del gobierno de Adolfo Suárez.
La historia de Miquel Grau debería ser una herida abierta en la memoria democrática de este país. Pero no lo es. Apenas se recuerda. Su nombre no aparece en los libros de texto, su rostro no está en los muros de las escuelas, ni en los homenajes institucionales. Sin embargo, su muerte marcó un tiempo y un lugar: el de la transición española que tantos llaman “modélica” y que, sin embargo, fue también un territorio de impunidad y silencio para la violencia de la extrema derecha.
Aquel otoño de 1977 fue especialmente duro en el País Valencià. Bombas contra las librerías, amenazas de muerte a quienes exhibían una senyera sin franja azul, agresiones a personas que hablaban en valenciano o defendían ideas progresistas. Y, en medio de esa tormenta, un muchacho fue asesinado mientras hacía algo tan inocente y tan político como colgar un cartel que invitaba a celebrar juntos una fecha de dignidad.
El funeral de Miquel Grau reunió a cerca de veinte mil personas en Alicante. Fue un clamor de rabia y tristeza. Pero la policía no lo permitió ni siquiera morir en paz: se llevó el féretro por la fuerza, arrebatándoselo a sus compañeros. Un gesto de brutalidad institucional que hoy parece increíble, pero que explica bien en qué clase de transición nos educaron: una en la que la violencia fascista fue blanqueada y sus responsables, protegidos.
El asesino de Miquel, tras cumplir apenas unos años de condena, cambió ligeramente su nombre y hoy ejerce de procurador en Valencia. Una paradoja dolorosa: el verdugo continuó su vida entre los tribunales, mientras la víctima apenas tiene una calle y un recuerdo que se desvanece cada año un poco más.
Recordar a Miquel Grau no es solo un acto de justicia con su memoria, sino también una advertencia. Porque las sombras de aquel odio no desaparecieron. Han cambiado de nombre, de forma, de tono. Hoy, quienes agreden, insultan o difunden mentiras desde los púlpitos mediáticos o políticos, son herederos de esa misma violencia que mató a Miquel. Son los que reescriben la historia, los que niegan la memoria democrática, los que blanquean a quienes justificaron los pogromos contra la lengua, la cultura y la convivencia.
Mientras el Ayuntamiento de València homenajea a quienes sembraron odio desde las páginas de un diario ultraconservador, todavía hay quien debe recordar —en voz baja, en soledad— que hubo un tiempo en el que se mataba a jóvenes por querer un país más justo. Y que ese tiempo no está tan lejos.
Por eso cada 6 de octubre no basta con colocar flores en la plaza. Hay que decir su nombre. Hay que contarlo en las escuelas, en los teatros, en las canciones, en las calles. Porque la democracia no se defiende solo votando, sino recordando a quienes la soñaron antes de que existiera.
Miquel Grau no murió por pegar un cartel. Lo asesinaron por tener esperanza. Y eso, 48 años después, sigue siendo imperdonable.
Hoy, seis de octubre, no olvidamos.



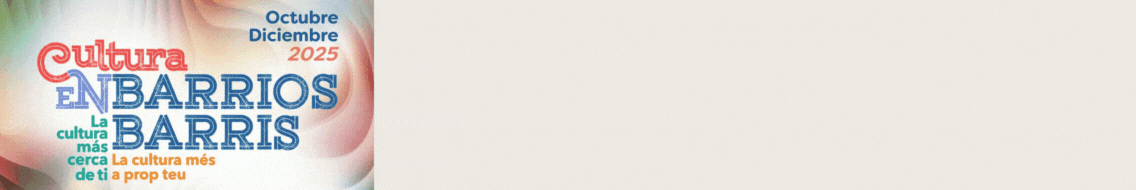












Deja una respuesta