
En Alicante nos encanta vender. Vendemos sol, arroz con cosas (con más o menos ortodoxia), atardeceres naranjas y calas que supuestamente sólo tú conoces. Vendemos El Tram como si fuera el AVE. Vendemos una ciudad mediterránea, moderna, abierta, a la que se puede llegar en vuelo low cost, tren AVLO o trasatlántico con barra libre. Pero lo que no vendemos –porque sería hacer el ridículo incluso para nuestros estándares– es la verdad: Alicante no está preparada para soportar el éxito de su propio eslogan.
Porque aquí, si vienes en julio, te vas a comer con patatas lo que hay: playas sin espacio para una toalla, restaurantes con lista de espera como si fueran DiverXO, sombra sólo para los que madrugan más que el panadero, y un tranvía donde uno viaja como en el metro de Tokio, pero sin el silencio, ni el aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento.
Han aumentado frecuencias en El Tram, dicen. Pues benditos sean, pero yo sigo yendo de pie como un mejillón en una roca a las tres de la tarde. Y eso que lo cojo a distintas horas, en distintas líneas, por toda la costa. No es percepción: es sardina en lata, versión veraniega, versión turista rojo gamba, versión usuario local resignado.
¿Y la playa? Esa que promocionan como “la joya del levante” parece una rave con sombrillas. No hay espacio vital. Te das la vuelta y estás tocando el codo de un niño alemán comiendo Doritos. Quieres algo de paz y acabas con arena en las pestañas, fritura en el sobaco ajeno y el sonido ambiental de un altavoz con reggaetón a volumen destructivo. Ahhh, de reservas mejor no hablamos… y no te mees, porque eso de los urinarios públicos, es una utopía. O vas al parking del Corte Inglés, o te toca consumir en un bar. ¿Te suena eso a vacaciones o a distopía posmoderna?
Encima, mientras Alicante se llena, se multiplican los incendios, se acumulan los residuos, los centros de salud colapsan y los vecinos acaban practicando turismo inverso: se largan a casa de sus suegros en Albacete porque no se puede vivir aquí hasta septiembre.
Ganas 1.000, pero gastas 100.000 en apagar fuegos, recoger basura, reforzar hospitales y poner parches a una ciudad que revienta por las costuras. Las cifras no cuadran. Pero claro, tú te callas, no sea que quedes como un aguafiestas en la mesa de turismo del ayuntamiento.
Mientras tanto, tu cala secreta, esa a la que ibas a meditar cuando aún creías en la vida bohemia, sale en el telediario de Antena 3 como «nuevo rincón viral del Mediterráneo». Lo que antes era una postal privada ahora es fondo de selfie para la influencer de turno, que por supuesto ha llegado en coche de alquiler, ha dejado el bote de Aquarius tirado en una roca y ha etiquetado la ubicación exacta. ¡Gracias, Pepa!
Lo que está fallando no es el turismo. Lo que falla es el relato: no se puede vender sin asumir lo que vendes. No puedes invitar a un millón de personas a tu casa si tu sofá tiene cuatro plazas y el baño no traga. Alicante es una ciudad con encanto, sí. Pero también es una ciudad que, cuando llega el verano, se convierte en una metáfora del absurdo: mucho escaparate, poco almacén.
Así que la próxima vez que alguien hable de «potenciar el transporte público» o «apostar por un modelo turístico sostenible», que empiece por preguntarse si esta ciudad está realmente preparada para sobrevivir al producto que vende. Porque una cosa es querer ser destino, y otra muy distinta, tener con qué soportarlo.

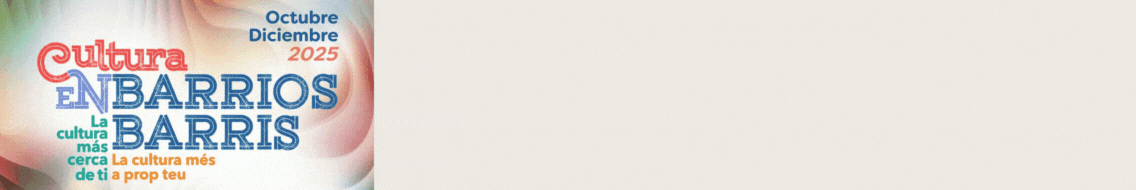














Deja una respuesta