
Por Alguien que ya se ha caído de todas las bicis sin ruedines
Resulta entrañablemente moderno creer que el amor se acaba. Que expira. Como la fecha de caducidad del yogur. O como las ganas de vivir los lunes. Nos han vendido la idea —envuelta en canciones de gente con mucha gominola emocional— de que el amor tiene una franja de edad: entre los 16 y los 29 años, máximo. Pasado eso, lo que te queda es Tinder, cenas con vino malo y aprender a llorar en silencio para no molestar a los vecinos.
También se nos ha dicho, con una convicción que da miedo, que hay que ser joven para estar loco. Que las locuras tienen, también, fecha de caducidad, como si la cordura fuera un bono vitalicio que te entregan al cumplir los 30 con una copa de vino tinto, un antiojeras, un pastillero y una hipoteca. Como si después de cierta edad uno solo tuviera derecho a sentir “cositas” —que es como decir emociones, pero con bata y zapatillas de estar por casa—. Nada de yo-qué-sé-qué-cosas. Nada de fuegos artificiales, ni de escribir mensajes de madrugada que empiezan con “perdona la hora, pero…”.
Porque, claro, equivocarse es un privilegio juvenil. Como los granos, el reguetón o los domingos de resaca sin consecuencias fatales. Luego ya toca acertar. Tener plan de pensiones emocional. Saber lo que uno quiere. Ser estable, razonable, y tener una app que mida la calidad del sueño.
Quizá sea justo al revés.
Quizá, cuando uno ya ha coleccionado hostias con la misma dedicación con la que otros coleccionan imanes y tazas de ciudades europeas, es cuando puede empezar a sentir de verdad. No por necesidad, ni por miedo, ni por Instagram. Sino por gusto. Porque sí. Porque le da la gana. Con la calma del que ya no se cree sus propias películas, pero igual se las ve hasta el final por si acaso se sorprende. He ahí la clave, la sorpresa, o la predisposición a degustarla.
Puede que, precisamente, esa estabilidad emocional —ese “ya no necesito nada, pero qué bonito cuando llega algo”— la que permite las auténticas locuras. Las que se hacen con conciencia. Las que no destruyen, sino que construyen. Las que no son gritos en la noche, sino susurros que saben a hogar. Y
Así que no, no hay que ser joven para estar loco. A veces, hay que estar muy cuerdo para atreverse. Y haber amado lo suficiente para saber que de amor nunca se sabe nada, ni se acaba.
Solo cambia de envoltorio. Y de banda sonora. Y como todo el mundo sabe, la experiencia para todas estas cosas es un grado, siempre que no pierdas la capacidad de sorprenderte.





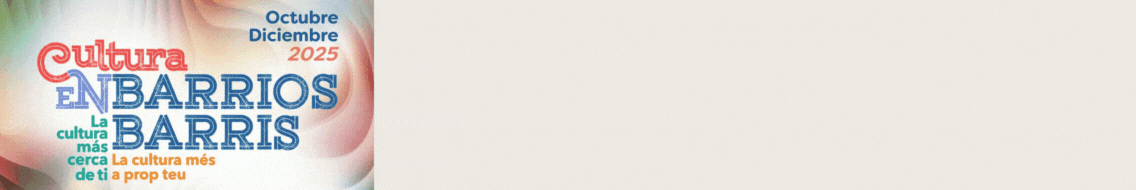










Deja una respuesta