
Hay un tipo de renuncia silenciosa que no sale en los titulares. No es épica ni dramática. No hay portazos ni discursos finales. Es la de la gente con talento que deja de crear —o crea a medias, o en los márgenes— porque las artes, sencillamente, no pagan las facturas que deberían.
No hablo de genios universales ni de nombres que acabarán en los libros de texto. No hablo de Cervantes, ni de David Bowie. Hablo de personas con una capacidad real, poco común, trabajada y honesta para escribir, componer, pintar, actuar. Personas que podrían aportar algo valioso al paisaje cultural, pero que se ven obligadas a elegir entre crear y vivir. Y vivir, claro, suele ganar.
Últimamente tengo la sensación de que el 90% de quienes se dedican a la cultura lo hacen como segunda opción. De primeras, son otra cosa. Funcionarios, técnicos, administrativos, profesores, cualquier trabajo que garantice un sueldo estable. No por falta de vocación artística, sino por pura supervivencia. Crear queda relegado a los ratos libres, a las noches, a los fines de semana, a ese espacio mental en el que se supone que la inspiración debe activarse a demanda.
Y aquí aparece la gran trampa: ¿de verdad es razonable renunciar a 35 o 40 horas semanales de vida creativa? Porque la inspiración no funciona como un interruptor. No se enciende cuando sales del trabajo ni se programa de 22:00 a 23:30. Se puede ser metódico, disciplinado, constante, sí. Pero incluso así, la creación necesita tiempo mental, descanso, continuidad. Y eso es incompatible con llegar agotado a casa después de ocho horas dedicadas a algo que no tiene nada que ver con lo que quieres decir al mundo.
En Francia —y no es casualidad que lo miremos siempre como ejemplo— existe una idea radicalmente distinta: dar un concierto, exponer, participar en una obra de teatro genera derechos. Genera un “paro” cultural que permite al artista dedicarse a crear la siguiente pieza de su historia. No es caridad. Es reconocimiento profesional. Es entender que el valor no está solo en el producto final, sino en el proceso que lo hace posible.
En España, en cambio, el mensaje es otro: o sobrevives con subvenciones raquíticas, mal explicadas y peor repartidas, o vendes millones de copias. No hay término medio. O precariedad romántica o éxito masivo. Como si el talento solo mereciera existir cuando es rentable a gran escala.
Y lo más perverso es la contradicción colectiva. Queremos conciertos, libros distintos, películas que nos sorprendan. Queremos cultura viva, arriesgada, honesta. Pero ignoramos —o preferimos ignorar— que el esfuerzo para sacar eso a la luz es desproporcionado. Que detrás hay horas no pagadas, trabajos invisibles, renuncias constantes. Que ser artista es una profesión. Que crear no es un hobby simpático. Que el talento no es abundante. Y que depreciarlo sistemáticamente tiene consecuencias.
Porque cuando el talento no puede permitirse existir, lo que perdemos no es solo arte. Perdemos miradas, relatos, preguntas incómodas, belleza inesperada. Perdemos futuro cultural. Y eso, aunque no llegue en forma de factura, también se paga.
A un precio altísimo, de hecho.


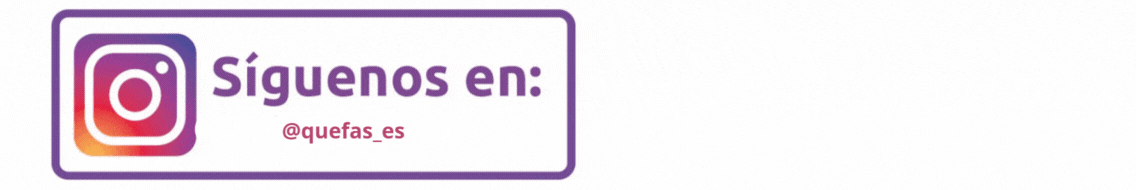







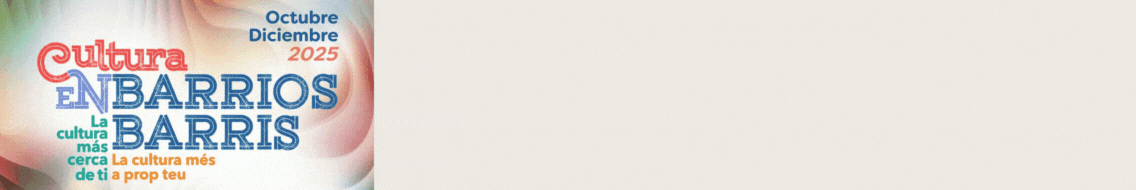








Deja una respuesta