
No tengo por qué dejar de usar el móvil. Simplemente, quiero que lo que capturo sea para mí. Lo que fotografío, feo y pixeladamente, no está hecho para likes ni para el feed: es un intento de conservar momentos que solo yo he vivido, emociones que solo yo entiendo. Quien no ha estado ahí, quien no ha sentido lo que yo sentí al estar en un concierto, al probar un gazpacho de pepino o al ver el ratón de Getaria desde el malecón de Zarautz, no puede saber lo que significan esas imágenes.
Como muchos, yo también hago fotos de platos bonitos, comparto historias en días felices y, a veces, me descubro repasando el carrete para ver cómo ha quedado mi vida en fotos. Nos pasa a todos. O casi. Y si lo quiero compartir, elijo con quién. Alguien que sepa valorarlo, o que lo haya vivido conmigo, o al que, simplemente, le hubiera gustado estar.
Hay días, instantes, en los que no saco el móvil. No porque esté haciendo una “desintoxicación digital” o experimentando con los puntos a los que todavía puede llegar mi atención. Simplemente, estoy ahí. Dentro del momento. Tan presente que se me olvida contarlo. Una conversación tonta en una terraza, la risa de mis amigos, el cielo que cambia de color.
Y me doy cuenta de que esos momentos —los que no documento, los que no filtro ni comparto— son los que de verdad se quedan conmigo. Los que vuelven cuando cierro los ojos. Los que se parecen más a la vida real que cualquier historia de Instagram. No tienen por qué ser perfectos, pero sí me gusta que sean exclusivos, y míos.
A veces, los pequeños milagros solo ocurren cuando no hay una cámara encendida. Hay abrazos que no se convierten en vídeos de 15 segundos. Y está bien así. Puede que no lo publiquemos, pero lo recordaremos. Al fin y al cabo, en la intimidad de mis fotos pixeladas, está lo que, realmente, me gusta. Y no siempre tienen un reflejo en la pantalla de mi móvil.
Y si no me crees, haz un recuento de las fotos que tienes guardadas en tu móvil, o en tu nube y cuántas veces las has visto.






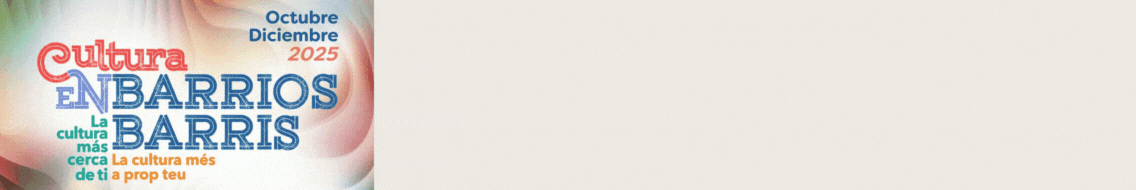









Deja una respuesta