
Se ha ido Jane Goodall. Nueve décadas y un año después de venir al mundo, nos deja quien quizá más cerca estuvo de tender un puente entre los seres humanos y el resto de la vida en la Tierra. Y siento que nos queda un vacío difícil de llenar: no solo el de la científica brillante, sino el de la mujer que nos recordaba, con su sola presencia, que aún es posible vivir con ternura, curiosidad y compromiso hasta el último día.
Desde muy joven, Jane encarnó lo que parecía imposible: una muchacha sin formación académica formal que, armada solo con una libreta, unos prismáticos y un deseo feroz de comprender, se internó en las selvas de Tanzania. Allí, en Gombe, derribó certezas que nos hacían sentir cómodos en nuestra supuesta singularidad. Los chimpancés fabricaban y usaban herramientas, se abrazaban, reían, se enfadaban y hasta guerreaban. ¿No era eso lo que reservábamos para definirnos como “humanos”?
Louis Leakey, al conocer sus hallazgos, lo resumió en una frase inolvidable: “Ahora debemos redefinir al ser humano”. Y es verdad: desde entonces no pudimos seguir creyendo que somos una isla aparte en el reino animal.
Pero Jane no se detuvo ahí. La investigadora se convirtió en activista. De los cuadernos de campo pasó a las conferencias, y de las observaciones silenciosas a las campañas globales por la naturaleza. Con esa voz suave, pero cargada de convicción, viajó por más de 60 países llevando siempre consigo a su pequeño Mr. H, un mono de peluche símbolo de esperanza. Dondequiera que estuviera, repetía la misma lección: cada pequeño gesto cuenta. Como aquel niño en Burundi al que animó a recoger un trozo de basura al día y a convencer a sus amigos de hacer lo mismo.
A mí me conmueve pensar que su legado es, sobre todo, un acto de confianza en nosotros. Jane creyó, contra todas las pruebas de lo contrario, que los humanos podíamos aprender a cuidar el planeta. Y lo creyó hasta el último aliento.
Hoy, cuando sabemos que ya no está, quisiera quedarme con la imagen más tierna: la de Jane extendiendo la mano hacia Flint, aquel chimpancé bebé que le devolvía el gesto. Como en un eco de la Creación pintada por Miguel Ángel, pero invertida: no era Dios acercándose al hombre, sino una mujer recordándole a la humanidad que somos parte de un todo, no su cima.
Gracias, Jane Goodall, por habernos enseñado a mirar a los ojos de un chimpancé y ver, en ese reflejo, lo mejor de nosotros mismos.





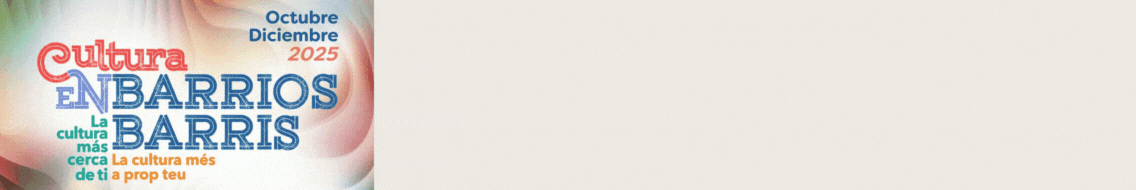










Deja una respuesta