
(Lo escribo desde el más absoluto respeto y espero que nadie se enfade… recordad que esto es literatura y opinión personal, que puedes, o no, compartir).
Hay más de 75 años de historia de la música y cuando vas a una fiesta repiten las mismas canciones de mierda hasta 4 y 5 veces en dos horas. ¿Por qué?
Últimamente, por diversas circunstancias, me he visto en medio de una serie de saraos veraniegos en los que el criterio brilla por su ausencia. Es cierto, que toda la vida han existido las canciones del verano y «los hits» que se repiten hasta la saciedad. Entiendo incluso, que reducir el número de canciones de tu repertorio ayuda a que te las aprendas, e incluso hasta que, en ciertas circunstancias, te sirva para socializar cantando o bailando con mendrugos que comparten contigo la falta de curiosidad. Si soy sincero, de verdad, a veces, echo de menos a Fórmula V y con más razón a Elsa y Elisabeth, a The Beach Boys o a cualquier grupo de música surf, reggae o son cubano, que puestos a pegar con el verano, estilos hay unos cuantos.
Lo más triste, es que en mitad de ese aburrimiento que a mi me provoca esta repetición de temas que ya de por si no me gustan, aparte de provocarme cierta nostalgia, me da un margen de tiempo para hacer una media en la que, más o menos, de cada 100 personas de una de esas fiestas, sólo 3 o 4 nos sentimos incómodos con ese despropósito de letras sexistas y bailes de Tik Tok sin sentido del ridículo.
¿Respetable? claro que sí. Pero ¿Quién me respeta a mí? Tras casi 20 años dedicándome a esto del periodismo cultural, tengo claro que ha habido una intensa involución en el consumo de «artes». Si al reggeatón y a la pachanga se le puede llamar arte. Se ha impuesto lo que los modernos llaman mainstream y sólo quien tiene algo de inquietud indaga más allá de lo que el puñetero algoritmo y los influencers recomiendan. De hecho, se podría decir que las modas se han cargado los reductos de paz que eran los ciclos o los festivales antes de ser colapsados por las hordas de zombies sin criterio que necesitan un disfraz y mucho alcohol para pasárselo «bien». Porque sí, como el fin de la fiesta es el mismo, todos estos también colapsan las fiestas populares, los festivales de música, o todo lo que ofrezca un mínimo de aliciente (y salga en Instagram) hoy en día.
Mi oído, como el de muchos de las generaciones que me preceden, a diferencia del de los que me rodean hoy, tiene una «formación» anglosajona que entiende poco la lógica latina del ritmo repetitivo y las letras que no comprende ni el que las canta. La bachata no me produce estímulo alguno, el reggeatón me da sueño y ganas de pegarme un tiro, la cumbia me da repelús y si todo esto está a un volumen que, encima, no me deja ni hablar, me mosquea.
Salvo una parte de la salsa cubana, los coqueteos de Xoel, soporto a Juan Luis Guerra… pero ¿no me jodas? hay cosas infumables y aunque, a veces, me gustaría saber adaptarme, llega un momento que pienso: ¡qué triste sería perder esa relación de algo que la elección correcta de la música en cuestión mejora! y me pongo a pensar en picnics con jazz, en baños con Vivaldi, guateques con los Sonics y otras cosas que quienes no valoran la BSO, no entienden.
Tengo claro que la asociación generalizada es otra. Al parecer, en una fiesta, la conversación es lo de menos. La cosa trata de beber lo suficiente para que no te dé vergüenza bailar, hasta el punto de interiorizarlas a base de repetirlas. Pero visto en la distancia, el vacío que se respira es inquietante, aunque sonrían y se agoten las baterías de los móviles con tanto flash.
Está claro que yo no pinto nada ahí. Supongo que por eso prefiero gastarme mi dinero en conciertos, o en ir al cine, o al teatro. Porque la realidad es que para conocer gente interesante, tienes que tener claro lo que a ti te interesa. Y a mí es evidente, que ésto me la suda bastante. Mi curiosidad pregunta y, más allá de la música en si, todo cuadra con mis perjuicios (que obviamente, mientras más años cumplo, más crecen). Quien baila y disfruta esto, tiene el mismo criterio para las series, para los libros que lee, las películas, los restaurantes, los sitios a los que viaja, y la forma en la que viaja… incluso en muchos casos para la estética o la ideología templada. Habrá excepciones, pero a estas alturas de mi vida, no perder el tiempo es algo así como una premisa. Y sé que socialmente, puede parecer que ser cabezota y unidireccional va en mi contra.
Pero no, si hago un balance objetivo, mi suerte es que tengo carencias (muchas) y que me gusta ponerlas en común para aprender cosas. A mí la noche, sigue salvándomela, hablar, que alguien me recomiende un grupo, una receta de heura con limón, una serie que puede gustarme (que igual no tiene que ver con que le guste a la mayoría), una cala, un faro o un restaurante que no he probado.
Mis amistades, mis amores y mi vida, parten y se nutren de esos pequeños detalles que maridan mejor con rock, con punk, con oscuridad, con pop brillante y emergente o con un «vámonos de aquí, que no pintamos nada» que siempre fue, algo así, como el «érase una vez» de mis cuentos adultos.
Ese es el santo y seña del contacto con la persona que sí va a pintar algo en mi vida. El resto seguirá bailando lo mismo, o lo que le digan, por miedo a salirse del redil, mientras yo salgo del encuadre de la foto consciente de que ésto no me representa. De hecho, ésto no me gusta nada y me aburre. Y sé las consecuencias y lo que limita.
Yo noto que ese 97% de gente no comprende por qué no bailo, por qué no me sé la letra de la canción del verano, o por qué pongo esa cara de asco cuando suena por enésima vez ese ruido de taladro que ni repetido me entra. Ellos se harán su foto particular de su fiesta perfecta. Pero, no para todos la perfección suena, ni sabe, igual. Y, a veces, viene bien decirlo abiertamente.



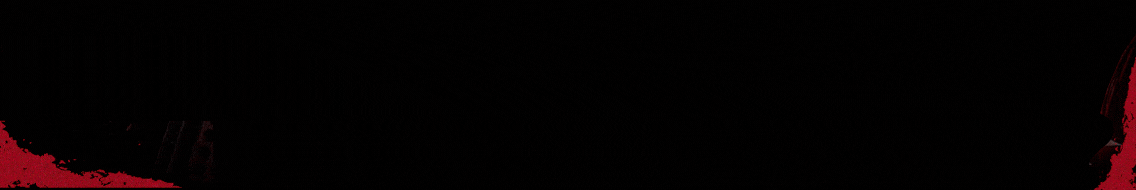













Deja una respuesta