
En los últimos tiempos, la opinión pública española ha vuelto a escandalizarse —no sin una cierta sensación de déjà vu— por los casos de políticos que han falseado, inflado o maquillado sus currículums académicos. No es una novedad. Desde másteres fantasma hasta titulaciones inexistentes o presentadas con ambigüedad calculada, los partidos políticos, sea cual sea su color, han sido cómplices —por acción o por omisión— de una enfermedad estructural que afecta no solo a sus filas, sino a la cultura meritocrática del país: la titulitis.
España sufre una veneración excesiva por los títulos académicos, que a menudo se anteponen a las competencias reales, las capacidades prácticas o incluso la ética personal. En la política, esta patología se ha vuelto sistémica. El papel con membrete universitario ha adquirido más peso que la experiencia profesional, la capacidad de liderazgo o el juicio crítico. Como resultado, se ha generado una peligrosa confusión entre formación reglada y formación real.
Las consecuencias no son menores. Esta obsesión con los diplomas ha favorecido un entorno en el que la apariencia de formación se valora más que la formación misma, y donde se premia más la acumulación de másteres que la solución de problemas. A menudo, quienes están al frente de carteras ministeriales o consejerías autonómicas exhiben títulos que nada tienen que ver con las materias que gestionan, pero que sirven de escudo ante la crítica o el escepticismo.
Los partidos políticos han contribuido a esta dinámica al construir burbujas cerradas y autorreferenciales, donde el ascenso se produce más por lealtades internas que por logros externos. La experiencia de vida —la gestión de una empresa, el trabajo de campo, la investigación, el trato directo con los ciudadanos— ha sido relegada frente a la etiqueta universitaria o la pertenencia a una determinada élite académica. Es en este caldo de cultivo donde la mediocridad asciende y la disidencia se castiga.
En un ecosistema así, la crítica interna se interpreta como deslealtad, y la especialización como una molestia secundaria. Se premia a quienes manejan bien el lenguaje burocrático y saben posar en una rueda de prensa, aunque carezcan de experiencia en la materia que gestionan. Por eso no es raro ver gestores de políticas tecnológicas que jamás han trabajado con tecnología, o responsables de Sanidad sin formación científica alguna.
Cuando la mentira no cuesta
A este contexto se suma una grave dejación institucional: la falta de mecanismos efectivos para verificar la veracidad de los méritos académicos declarados por los cargos públicos. Las biografías oficiales, las webs del Congreso, las notas de prensa ministeriales… todas asumen de forma acrítica lo que cada político quiera presentar como “formación”. De esta forma, se abre la puerta a la picaresca: títulos inexistentes, másteres que no se cursaron, universidades extranjeras cuya sombra apenas roza la vida del interesado.
Lo más preocupante no es tanto el engaño individual, sino que el sistema lo tolere con impunidad, como si fuera un daño colateral menor. Cuando esa mentira se convierte en norma, la sociedad interioriza que el acceso al poder no depende de la competencia, sino de la capacidad de impostar competencia.
El problema se vuelve más evidente en los momentos de crisis, cuando la gestión pública exige algo más que retórica o presencia en platós. Entonces es cuando los títulos inflados muestran su verdadera inoperancia. La incapacidad para tomar decisiones complejas, para escuchar a expertos, para adaptarse al cambio o responder con humildad y rigor, revela que los factores humanos y mentales —el juicio, la resiliencia, la empatía, el conocimiento práctico— valen mucho más que una hoja de papel colgada en una pared.
No se trata de despreciar la formación académica, ni mucho menos. Se trata de reivindicar una cultura de la competencia basada en hechos, no en oropeles. De volver a vincular el mérito con la práctica. De exigir no sólo currículums reales, sino también una conexión real con los problemas del país.
Supongo que es hora de que España abandone la idolatría por los títulos vacíos y abrace una noción más honesta, más exigente y más humilde del talento. Eso pasa por revisar los procesos de selección de líderes, reforzar los controles institucionales sobre la veracidad de sus credenciales, y, sobre todo, reconectar la política con la realidad social, que siempre ha sido una escuela mucho más exigente —y reveladora— que cualquier máster exprés.










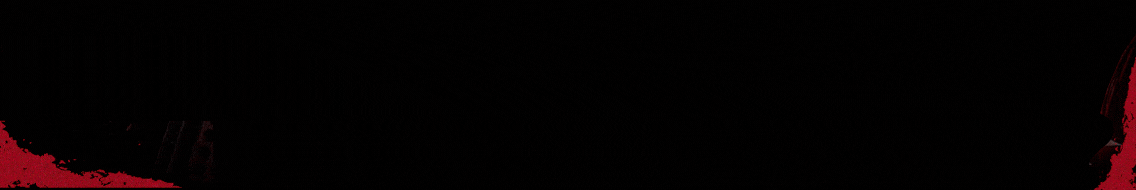









Deja una respuesta