
El modelo actual de crítica musical se ha vuelto una trampa disfrazada de inmediatez. Hemos asumido que basta una escucha, una actuación o incluso un fragmento viral para emitir un juicio. Pero esa velocidad tiene un precio: la decepción. Juzgar exige experiencia, contexto, sensibilidad y conocimiento. Y sin embargo, vivimos en una época en la que todo se decide en cuestión de minutos, muchas veces, sin atender lo que ves con los sentidos que debes, desde un sofá, o la tapa de un váter.
Tres minutos bastan para que alguien suba a un escenario, para que otro lo evalúe y para que miles más repitan ese juicio sin haber estado allí, sin haber escuchado de verdad. En tres minutos se construye y se destruye una reputación. En tres minutos se olvida que detrás de una voz hay una persona que respira, siente, se equivoca y se cansa.
El arte se ha transformado en un deporte de fondo para los espectadores y en una carrera de obstáculos para quien crea. Hemos confundido emoción con espectáculo, sensibilidad con rendimiento. Ya no basta con cantar bien ni con transmitir algo: hay que hacerlo perfecto, siempre, sin fallos, sin temblores, sin mostrar vulnerabilidad y muchas veces sin margen para innovar y equivocarse – que es lo que hace que evoluciones-. Todo, como si el alma también tuviera que pasar por un autotune.
Pero el problema no es solo la exigencia; es quién la impone. Hemos delegado la autoridad de la crítica en una multitud anónima, sin rostro ni contexto, que lanza veredictos entre un “scroll” y otro. Gente que nunca ha sentido el vértigo de un escenario ni la fragilidad de exponerse, y aun así se siente con derecho a corregir, ridiculizar o sentenciar. Como si la música fuera un examen y no una conversación entre almas.
El “like” y el “unfollow” se han convertido en pequeñas armas de validación masiva. Determinan quién merece ser escuchado y quién debe desaparecer. No hay matices, no hay contexto, no hay escucha real: solo el ruido inmediato de la aprobación o el rechazo. Herir es fácil cuando no hay mirada de por medio. Y defenderse, casi imposible, sin tener que desnudar la propia intimidad.
Por eso duele tanto cuando artistas como Valeria Castro —luminosa, sensible, honesta— necesitan detenerse. No por falta de talento, sino porque el entorno las empuja al agotamiento. Parar no es una derrota: es un acto de resistencia. En un sistema que confunde la prisa con la pasión, pisar el freno es una forma de reivindicar.
Tal vez aún estemos a tiempo de recuperar la humanidad que la crítica perdió por el camino. De recordar que el arte no se mide en impresiones rápidas, sino en resonancias duraderas. Que la perfección, ni acumular números de ineptos influenciables, no es el fin del arte, sino su enemigo.
Porque la música —la verdadera— no busca aprobación, busca sentido. Y para encontrarlo, a veces, hay que parar, respirar y escuchar de nuevo.
El silencio también canta. Solo hay que darle tiempo.







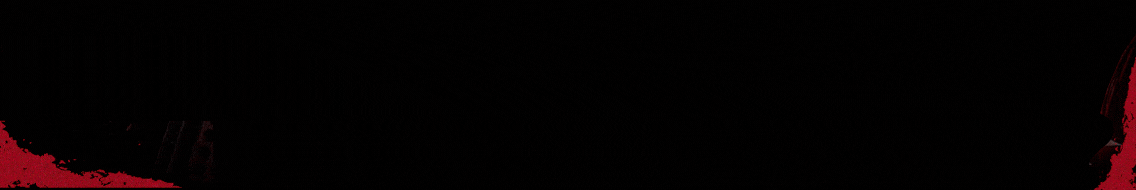












Vi a Valeria Castro en el ADDA hace unos meses. También la sigo musicalmente hace tiempo. Tiene un talento compositor singularísimo y una voz frágil y potente a la vez. Yo quedé impresionado por su actuación.
Pedazo de artículo Jon. Olé!!!