
En una sociedad que aspira a la equidad, la cohesión y la justicia entre generaciones, la persistente pobreza infantil en España representa un desafío estructural de enorme magnitud. No se trata solo de una cuestión ética o moral, sino de un imperativo democrático, económico y estratégico.
España ha demostrado que es posible reducir de forma eficaz la pobreza en determinados sectores de la población. El caso de las personas mayores es ilustrativo: gracias a un sistema de pensiones públicas bien estructurado, la tasa de pobreza en este colectivo se ha reducido drásticamente. Este logro no fue fruto del azar, sino el resultado de una política decidida de protección social.
Sin embargo, esta lógica no se ha trasladado al ámbito de la infancia. Hoy, cerca de uno de cada tres menores en España vive en situación de pobreza. Lejos de mejorar, esta cifra ha empeorado en los últimos años. Este contraste con otras economías europeas de similar nivel de renta revela una carencia política, no una limitación estructural.
El debate sobre una prestación universal por hijo suele enfrentarse a objeciones presupuestarias. No obstante, los costes de no actuar son mucho más elevados. La pobreza infantil genera importantes pérdidas en términos de capital humano, productividad, salud y dependencia futura del sistema de ayudas públicas. El impacto económico total supera con creces el coste que tendría implantar una prestación universal.
El modelo propuesto por organizaciones sociales plantea una ayuda mensual por menor de edad que supondría una inversión anual estimada en torno a los 11.000 millones de euros. En comparación con los más de 60.000 millones que cuesta la pobreza infantil al Estado cada año, la rentabilidad social y económica de esta medida es evidente.
Varios países europeos ya han implementado prestaciones universales por hijo con resultados notables. En estos contextos, las transferencias sociales reducen significativamente la pobreza infantil, en algunos casos hasta en un 60%. Estos modelos no son marginales, sino parte del consenso europeo actual.
Las ayudas universales se conciben como un derecho, no como una asistencia condicionada. Al no depender del nivel de renta, se elimina el estigma, se reduce la burocracia y se asegura la cobertura total. Además, este enfoque refuerza la legitimidad del sistema y contribuye a su sostenibilidad a largo plazo.
Durante años, la infancia ha sido tratada como una responsabilidad exclusiva de las familias, sin un reconocimiento institucional pleno de sus derechos. Pero como ocurre con la vejez, esta etapa de la vida también implica una alta dependencia y vulnerabilidad, lo que exige el respaldo decidido del Estado.
Implantar una prestación universal por crianza no significa suplantar el rol familiar, sino complementarlo. Es una forma de garantizar que el acceso a una vida digna no dependa del lugar de nacimiento ni de los ingresos del hogar. Se trata de un compromiso colectivo con la igualdad de oportunidades desde la infancia.
Erradicar la pobreza infantil no es una utopía. España dispone de los recursos necesarios para hacerlo. Lo que se necesita es una voluntad política firme, capaz de priorizar una medida que, más que un gasto, representa una inversión en el futuro del país.
El sistema de pensiones ha demostrado que las decisiones públicas bien orientadas pueden transformar realidades. Ahora, el reto está en aplicar esa misma determinación a la infancia. Establecer una prestación universal para menores es avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada y sostenible. Porque proteger solo a unos y no a otros no es coherencia: es desigualdad. Y ninguna sociedad puede prosperar si abandona a quienes más la necesitan.
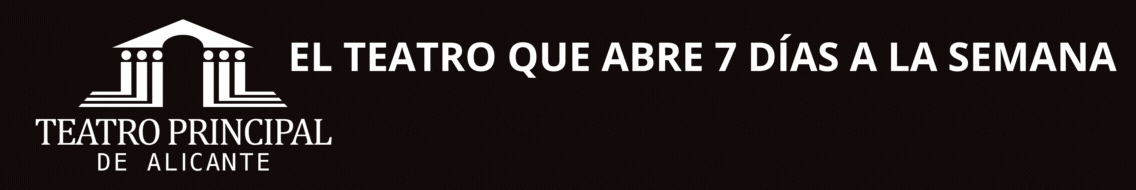
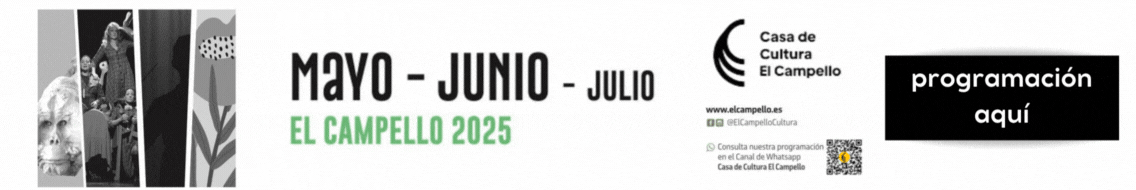




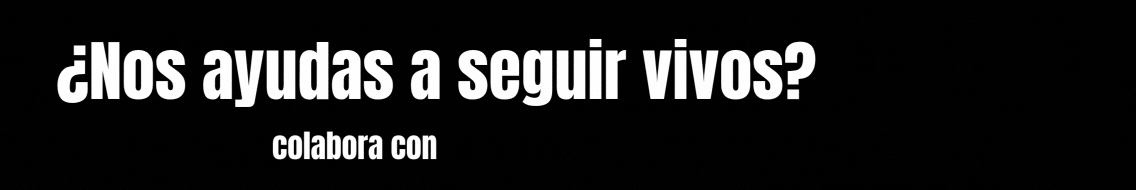







Deja una respuesta