
Hay una hora del día que me queda mal puesta, como cuando te obligan a ponerte una corbata que aprietas y luego no sabes desabrochar: esa porción de la tarde —difusa, traicionera— en la que la idea de desaparecer se presenta sin aspavientos, casi pragmática. No es un ataque dramático con telón y público; es una constatación fría, una frase que se instala: “hoy, ahora, me gustaría no estar”. Lo que sigue no es un relato de derrota sino un ejercicio de clarividencia: nombrar ese momento con lucidez para entender de qué está hecho y, quizá, qué hacer con él.
Empezaré por una verdad incómoda: tendemos a deprimimos por cosas superfluas. Eso no deslegitima la tristeza; la engrandece de un modo perverso. Un nombre sin contestar, una cita que no se materializa, una sonrisa que cruje: son microtraumas de la vida cotidiana que, acumulados, tienen la solidez de un desencanto mayor. La modernidad nos ha enseñado a exigir sentido y rapidez; cuando el mundo no responde con la diligencia que esperamos, la queja se convierte en lamento. Tenemos derecho a exagerar —y deberíamos ejercitar ese derecho con honestidad— porque la hipérbole, a veces, es la única forma que tiene el alma de hacerse oír sobre el murmullo de lo rutinario.
Me posiciono en primera persona porque la experiencia es inseparable del pronombre: declaro mi cansancio como quien reconoce la fisura de una vasija antes de creer que se rompe. Hay una línea semántica —fina, resbaladiza— entre lo que quieres, lo que tienes y lo que puedes. Esa raya no es un simple ejercicio académico: condiciona decisiones, moldea expectativas y, sobre todo, produce una fricción constante entre deseo y posibilidad. Querer es un gesto con pretensión de eternidad; tener es una constatación con fecha de caducidad; poder es, con frecuencia, un presupuesto menguante. Confundirlos es proponerle al cuerpo apuestas que no puede pagar.
Y las energías, por muchas que tengas, se agotan. No lo digo en tono teleológico sino físico: el optimismo no es inagotable, y hay ocasiones en que lo hemos depositado como si fuera una moneda de cambio infinita. Cuando las reservas flaquean, la voluntad se retrae. Entonces ocurre algo perverso: buscamos compañía y no la encontramos, pedimos un aliciente que nos devuelva el tono y el aliciente fracasa en el intento. La disonancia entre la expectativa y la satisfacción es el taladro más efectivo para abrir cavidades en la resistencia. Y cuando todas las pequeñas insatisfacciones se alinean, aparece la caída —esa caída consciente que usted ha descrito— donde el simétrico del miedo es la previsión del golpe. Saber que el trompazo va a ser brutal no mitiga el golpe; lo vuelve más inquietante, porque añade la impotencia a la pena.
¿De qué sirve, entonces, describir este paisaje? Para mí, el valor reside en la claridad analítica: si reconozco la hora y puedo disecarla, la posibilidad de intervención deja de ser azarosa. El primer paso —burocrático y humilde— es aceptar que la pesadez es legítima y que exagerar es una estrategia cognitiva, no una hipoteca moral. El segundo es distinguir: ¿qué parte de mi malestar procede de causas estructurales (trabajo, salud, soledad persistente) y qué parte es el fruto de acumulaciones episódicas e inhumanas como la sobreexposición y la inmediatez? El tercero es pragmático: si esa sensación es episódica, diseño micro-intervenciones; si es recurrente, contrato ayuda profesional. No porque la medicina emocional sea el remedio universal, sino porque hay técnicas y herramientas que enseñan a modular la caída.
Me permito una nota sobre la estética del sentir: la cultura contemporánea celebra la épica del remedio inmediato. Es más rentable narrativamente un “salí y me curé” que una lenta reparación hecha de hábitos diminutos. Pero la reparación sostenida suele ser aburrida, técnica y discreta. Tomar esa ruta no otorga selfies heroicos, pero sí restituciones: menos vértigo, más pulso. Esto implica aceptar la economía de recursos —tiempo, dinero, paciencia— y planificar en consecuencia. Si el sentimiento no es un destello sino un paisaje habitual, entonces la franqueza obliga a decir: “es necesario invertir en ayuda”. Nada más realista ni más sobrio que eso, aunque a veces, no tengas dinero para pagar el tratamiento.
Termino con una curiosidad práctica: la ironía puede ser un instrumento filosófico para no derrumbarse. Reírse de la propia exageración no la invalida; la sitúa. Decir en voz alta “hoy mi vida parece un culebrón” es, paradójicamente, una forma de distancia crítica. Pero la realidad es que la distancia no cura pero permite maniobrar.
La suerte, en el sentido literal, es cuando ese pensamiento es momentáneo. Si lo es, tenemos ejercicios, rituales y pequeñas estrategias para atravesarlo. Si no lo es, la formalidad del diagnóstico y la intervención profesional dejan de ser lujo para convertirse en condición de posibilidad. Y aunque cierre este artículo con un guiño seco —“espero que tengas dinero y tiempo suficiente para ir al psicólogo”— lo digo sin sarcasmo: la profesionalidad cuesta, y es justo nombrarlo. La salud mental también tiene presupuesto; saberlo y planificarlo es una forma de autocuidado.
Quedémonos, por último, con una imagen: la hora pesada no es una condena perpetua, sino un lugar de paso. Si la atravesamos con claridad conceptual, un mínimo de ironía y, cuando haga falta, inversión en ayuda, la probabilidad de recuperación deja de ser un desiderátum y pasa a ser una política personal. Eso, para mí, es lo verdaderamente sesudo: tratar la emoción con la misma seriedad con la que trataríamos una deuda urgente. Y claro, saldarla, aunque sea con un salto al vacío.






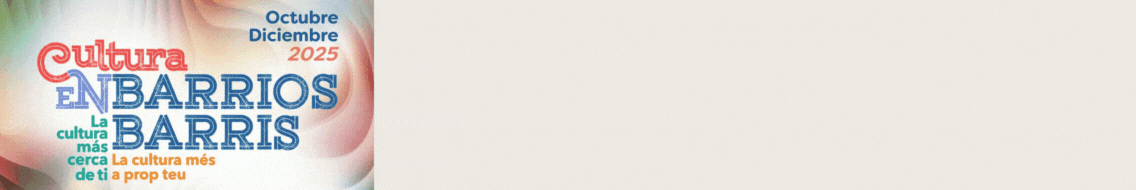









Deja una respuesta