
Vivimos en una época obsesionada con la cuantificación: medimos la productividad, los niveles de glucosa, los pasos diarios y hasta la calidad del sueño. No es extraño, entonces, que hayamos caído también en la tentación de medir el sufrimiento, como si se tratara de una magnitud comparable y universal. En la lógica social subyacente, a cada circunstancia le correspondería un “baremo” de dolor: al desempleo, una cierta cuota de angustia; a la enfermedad grave, un umbral superior; a la ruptura de pareja, un escalón menor. Pero esa aritmética emocional es, en el fondo, un espejismo.
El sufrimiento no se asigna por decreto ni responde a una escala externa. Se experimenta en la intimidad más radical de cada persona, modulada por su historia, sus recursos internos, sus vínculos y su momento vital. Un adolescente que llora desconsolado tras su primer desengaño amoroso no está “exagerando”: está, probablemente, enfrentando la que —hasta ese instante— constituye la mayor fractura emocional de su vida. Que desde fuera lo contemplemos con indulgente sonrisa solo revela nuestra incapacidad de recordar que el dolor, cuando se siente, es siempre absoluto para quien lo vive.
La psicología social nos advierte del riesgo de trivializar el sufrimiento ajeno. Cuando jerarquizamos el dolor, caemos en la trampa de negar legitimidad a la experiencia del otro, como si dijéramos: “Tu herida no es suficiente para justificar tu llanto”. Esto no solo aísla, sino que profundiza el padecimiento, porque transforma un dolor íntimo en una especie de vergüenza pública. Es una forma sutil de violencia simbólica, de invalidación.
El sufrimiento, en cambio, se parece más a un lenguaje secreto: cada cual lo habla con la gramática que su biografía le ha enseñado. Para unos, perder un empleo supone un terremoto de identidad; para otros, es apenas un contratiempo. Para unos, la muerte de un ser querido se lleva consigo toda posibilidad de futuro; para otros, sorprendentemente, abre un cauce inesperado de resiliencia. No hay una única traducción válida, y pretenderla nos condena a la incomprensión.
Conviene recordar —también para con nosotros mismos— que el dolor no necesita justificarse ante un tribunal de objetividades. Basta con sentirlo para que sea real. Y si aceptamos esta premisa, la empatía deja de ser un gesto paternalista para convertirse en un reconocimiento genuino: no que entendamos exactamente lo que siente el otro, sino que validamos que lo que siente es suyo, legítimo, profundo.
Quizá, al final, el reto no sea aprender a medir el sufrimiento, sino a habitarlo y acompañarlo, sin comparaciones ni balances. Porque lo que duele no se pesa: se vive.



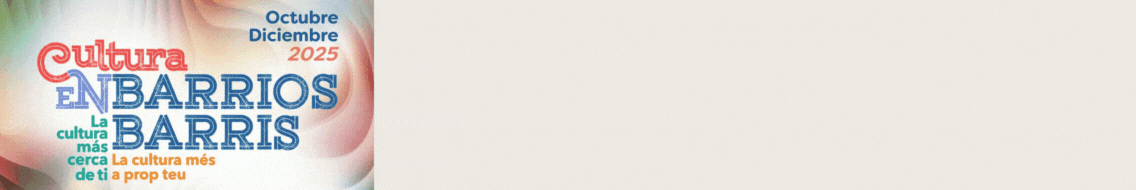












Deja una respuesta