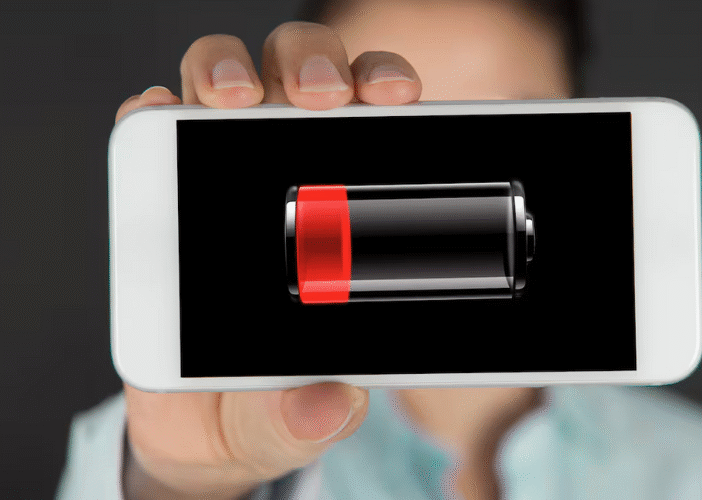
“Prohibido prohibir” fue durante décadas un lema incómodo, casi insolente. Un grito contra el paternalismo, contra la tentación del poder de decidir por nosotros qué pensar, qué decir, qué leer. Hoy, sin embargo, el lema se tambalea frente a un escenario nuevo: uno donde la libertad de expresión convive con la manipulación masiva, la ansiedad permanente y una desinformación tan sofisticada que ya no necesita mentir del todo para ser eficaz.
El anuncio del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años reabre un viejo dilema con ropaje digital: ¿hasta dónde regular sin censurar?, ¿hasta dónde proteger sin infantilizar?, ¿hasta dónde prohibir cuando lo que falta no es una norma, sino criterio?
Las redes sociales no son ya simples espacios de interacción. Son arquitecturas emocionales. Diseñadas para capturar atención, amplificar lo extremo y recompensar la reacción visceral, han convertido la conversación pública en una sucesión de estímulos constantes que erosionan el pensamiento lento. El resultado es una ansiedad social difusa, transversal, que no distingue edad ni ideología. Jóvenes hiperconectados, sí, pero también adultos atrapados en bucles de indignación permanente.
En este contexto, prohibir puede parecer una respuesta rápida. Y quizá necesaria, al menos como gesto político. Pero conviene no engañarse: ninguna barrera técnica sustituye a la educación, y ningún control algorítmico reemplaza la capacidad crítica. De hecho, el riesgo de la prohibición es que nos tranquilice en exceso, como si el problema quedara resuelto cerrando una puerta, cuando en realidad el incendio ya ha asolado la casa entera.
El verdadero núcleo del problema no es solo quién accede, sino qué circula, cómo circula y por qué lo creemos. La desinformación no se propaga únicamente por falta de leyes, sino por una combinación explosiva de velocidad, emociones y ausencia de herramientas cognitivas para discernir. Mentiras repetidas, medias verdades amplificadas y relatos diseñados para dividir encuentran terreno fértil en sociedades cansadas y poco entrenadas para dudar.
Aquí es donde el debate debería desplazarse: de la prohibición a la interrupción consciente del daño. Cortar la cadena de la mentira no implica silenciar opiniones, sino exigir responsabilidades reales a quienes diseñan sistemas que premian el contenido falso o polarizante. Significa auditar algoritmos, penalizar la amplificación de lo ilegal y hacer trazable el rastro del odio, no para vigilar conciencias, sino para entender dinámicas.
Pero, sobre todo, implica educar. Educar digitalmente no como asignatura marginal, sino como competencia básica para la ciudadanía contemporánea. Aprender a leer una red social como se aprende a leer un texto: identificando intenciones, sesgos, silencios y contextos. Enseñar —a jóvenes y no tan jóvenes— que no todo lo viral es relevante, que no todo lo emocional es verdadero, y que desconfiar no es cinismo, sino salud democrática.
Tal vez el verdadero acto revolucionario hoy no sea prohibir, sino enseñar a pensar en un entorno que vive de impedirlo. Recuperar el espíritu del “prohibido prohibir” no para defender la impunidad digital, sino para recordar que ninguna democracia se sostiene solo con normas, sino con ciudadanos capaces de ejercer su libertad con criterio.
Porque si algo está en crisis, no es únicamente el ecosistema digital. Es nuestra capacidad colectiva para habitarlo sin perder la cabeza. Y eso, ninguna prohibición lo arregla por sí sola.


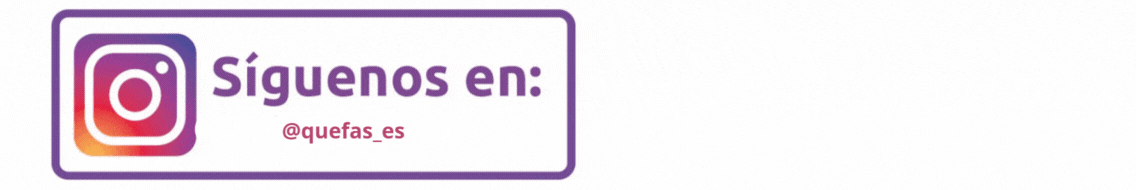








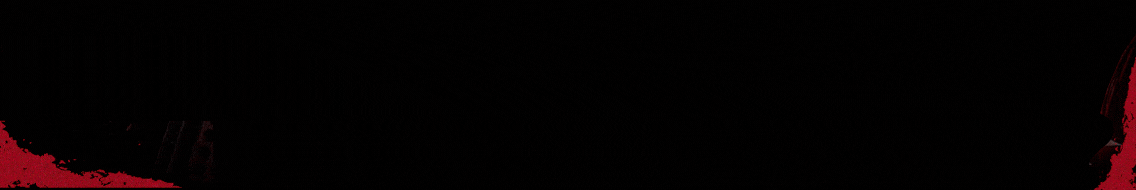







Deja una respuesta