
Hay momentos en la vida, en los que a uno se le acumulan espejos en los que se mira, y aunque no se refleje en ellos, piensa en ese tránsito entre lo que le gustaría ver y lo que en realidad es.
Entre la parte filosófica y esa objetividad manifiesta, uno encuentra en el arte, la música, la literatura o el teatro, la forma de interpretar los destellos que, de alguna manera, te hacen reflexionar sobre quién eres, o qué te gustaría ser, a partir de ahora.
Quién no se hace esos planteamientos cotidianamente, corre el riesgo de deprimirse, o peor, acostumbrarse a rutinas que no le gustan. Seguramente ahí, más que en los años que cumples, está, en realidad, la quietud que te lleva a la vejez -incluso sin necesidad de haber cumplido demasiados años-.
Por si no me pilláis, que sé que es difícil, salgo de ver «Amadora», mi estreno en la Muestra de Teatro de este año. Y, no sé porqué, no puedo dejar de relacionar lo visto, con el aclamado artículo de Irantzu Varela, sobre la nueva forma de ser viejas, que pretenden instaurar las mujeres de la generación X.
El contraste entre las dos visiones es tan fantástico, que me voy a permitir el lujo de no destripar los entresijos de esta obra en la que me quedo con la duda de si en hora y media da tiempo a que tu piel arrugue, pero a mí sí se me ha puesto pellejo de gallina unas cuantas veces. Sobre todo, cuando Miren Iza y sus secundarios músicos de lujo, han dado sentido a las letras del disco, que se llama igual que el montaje teatral, y que, visto lo visto, escondía más secretos de los que se podían intuir escuchándolas sin un guion que lo contextualice.
Para variar, esta vez, mi labor aquí no es ser crítico, porque para esto del teatro, había gente a mi alrededor con más tino y experiencia que yo. Pero en mitad de estas dos reflexiones sobre el hecho, en si, de cumplir años, y tras muchas noches de insomnio rebatiendo – con mi espejo favorito- la importancia de madurar las cosas, debo decir que el matiz importante está más allá de eso que, despectivamente, tildan de arrugado, o de viejo. Porque lo más curioso de la vida, es que cuanto más te arrugas por fuera, más reverdeces por dentro. Y el equilibrio debe estar perdido entre el hecho de asumir que el tiempo pasa, y la necesidad de saber interpretar ese trámite inevitable o incluso tener palabras para describirlo. De hecho, me he dado cuenta de que, más que arrugas, prefiero llamarlas surcos, porque en su gerundio, encuentro lo surcado, que es, en si mismo, el orgullo de todo lo vivido, que es lo que vuelve rugosa la extinta suavidad de nuestras pieles. Creo que los griegos los llaman Kalokaghtía.
Justamente por eso, me parece tan jodidamente bueno salir un lunes de esos estereotipos de mierda de Disney y su versión moderna, y de móvil, con filtros. Y, para revelarse contra esa lucha, la maravillosa cadencia con la que Arantxa Aranguren expresaba sus tormentos, me ha parecido sumamente inspirador. Al fin y al cabo, el borde de un precipicio, no siempre conduce al vacío, y más si el precipicio es un sofá verde, y el vacío es un suelo firme.
Ahí, tras la caída, entre melocotones y leones pálidos, están los matices – que no son el karaoke, ni los gatos, precisamente -. Esos que conviene saber degustar, y para eso, hay que haberse equivocado muchas veces, y aprendido algo de cada uno de esos errores que se te tatúan en la piel en forma de pliegue.
No sé. Esto no ha hecho más que empezar, pero creo que va a ser una buena semana de teatro…


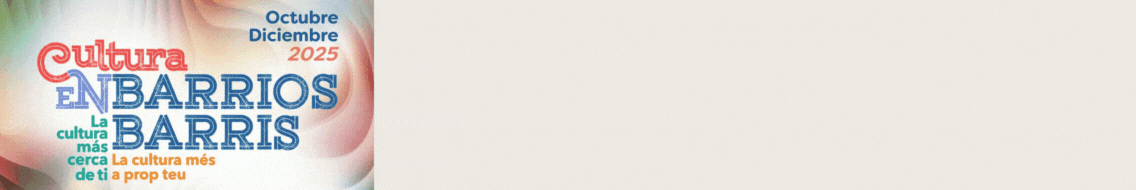













Deja una respuesta