
Perdida la idiosincrasia de la ciudad, ahora también me han robado la paz de la semana de vacaciones. La comida típica se sirve en platos con nombres en inglés, las chicharras parecen hablar con acento extranjero y los caminos de tierra se han llenado de gente convencida de estar haciendo el Camino de Santiago… aunque vayan en chanclas y con cámara al cuello.
Ya no puedo bañarme en bolas en el río sin sentirme observado. Ya no me esperan el higo chumbo ni las brevas maduras, ni puedo romper almendras como plan post-siesta. Donde antes había un bar con mantel de hule y olor a vino peleón, ahora hay alojamientos rurales. Donde se oía el repiqueteo de las fichas de dominó y las vecinas comentando el día a la fresca, hoy hay silencio, códigos QR y café de cápsula.
A esto le llaman la España vaciada. Como si se hubiese vaciado sola. Como si la gente hiciera las maletas por capricho y no por una decisión política sostenida: desmontar lo común para que el mercado lo ocupe todo. Allí ya no sobrevive quien quiere, sino quien puede convertir su casa en decorado para Instagram.
Confiamos en el progreso, y el progreso dejó a medio país convertido en pueblos fantasmas, llenó barrios enteros de Airbnb y transformó nuestras decisiones más íntimas —tener hijos, quedarnos, volver— en lujos de clase.
En el camino vendimos el pan recién hecho, la siesta larga, la puerta abierta. Lugares donde lo cotidiano y lo compartido daban espesor a la vida. Lugares que, sin ser perfectos, tenían sentido.
Quizá no baste con mirar al futuro con esperanza. Tal vez haya que hacerlo también con memoria, si queremos conservar el lugar desde el que imaginarlo. O pelear para que lo que vivimos, no se lo sueñen otros.










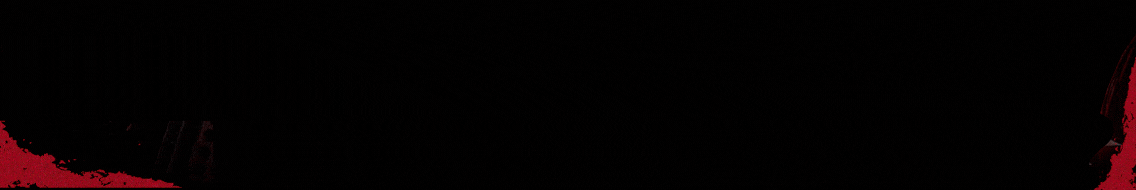









Deja una respuesta