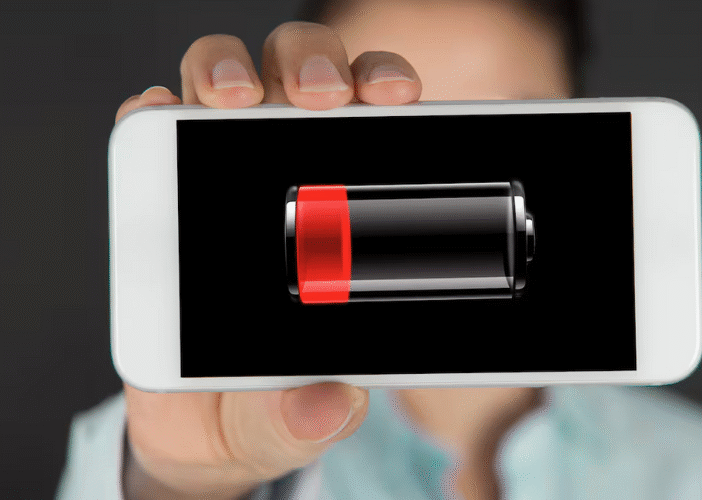
Vivimos en una era donde cada persona lleva consigo un pequeño altavoz digital, con el que grita al mundo lo que piensa, lo que siente, lo que vive. O al menos, lo que quiere que parezca que piensa, siente o vive. Las redes sociales, se han convertido en una especie espejo deformado de nuestra cotidianidad, han dado lugar a un fenómeno cada vez más inquietante: la coexistencia caótica de realidades duras con el hedonismo trivial en un mismo perfil.
No es raro ver, en una misma historia de Instagram, un repost sobre los bombardeos en Gaza, un tuit incendiario contra Trump o una queja airada sobre la situación brutal que está teniendo lugar hoy en Torrepacheco… seguido de una foto en la playa de Railay con una piña colada en la mano, o una pizza con masa madre y trufa. La gravedad de una crisis humanitaria o económica desaparece entre filtros de color cálido y canciones del verano. Lo tremendo y lo banal conviven sin orden, sin jerarquía emocional, sin digestión.
Este exceso de mezcla nos deja confundidos. Todo importa, pero nada se sostiene. Cada queja dura lo que dura una story de 15 segundos. La indignación se diluye en el scroll. Y la ironía más brutal: tiene más “likes” una bola de helado de macadamia que una denuncia sobre una matanza.
¿Consecuencia? La anestesia. El mundo se nos hace ruido de fondo. Sabemos que algo va mal, pero no sabemos por qué ni cómo arreglarlo. Y como además, todos parecen estar “mejor” que uno —felices, bronceados, comiendo bien—, preferimos no hablar de nuestras propias miserias. Tapamos el 90% difícil de nuestra vida con el 10% más fotogénico.
Esto se traslada a la calle. Nadie se moviliza. Nadie protesta. Nadie se moja. No porque no haya motivos —el alquiler, la gasolina, el sueldo congelado, la ansiedad—, sino porque hemos aprendido a fingir que no nos afecta. Y si no lo publicas, no existe. Si no haces el ridículo llorando en público, entonces eres fuerte. Pero eso también nos hace cómplices del silencio.
Los perfiles no específicos, donde cabe todo y nada al mismo tiempo, nos convierten en testigos pasivos del colapso, pero también en cómplices del decorado. Reivindicar en serio en medio de selfies y brunchs parece fuera de lugar. Pero quizás, lo que esté fuera de lugar, es seguir fingiendo que podemos separar el dolor del disfrute como si fueran compartimentos estancos.
Porque si todo se mezcla, tal vez deberíamos empezar a preguntarnos: ¿qué estamos eligiendo amplificar? ¿Y qué estamos eligiendo olvidar?













Deja una respuesta