
Un periodista nunca deja de escribir. Si no es sobre el papel, junta letras en la cabeza; investiga, describe, lee. Da igual lo lejos que se aleje de la realidad cotidiana o el lugar donde decida encerrarse. La mirada sigue ahí.
Me ha costado años asumir esa condición innegable. El título no te lo dan los cuatro años y medio de carrera, ni las prácticas, ni los trabajos encadenados, ni siquiera la reinvención. Yo ya era periodista antes de todo eso. Y lo seguiré siendo incluso cuando no ejerza, igual que, colateralmente, soy escritor, gestor cultural, militante patrimonial o autoideólogo.
Desde hace unos años, mi supuesto descanso lo paso saciando esa sed de actualidad en otras plumas. Sin la espesura del día a día, con margen para leer, interpretar o juzgar. Vacaciones, sí, pero con la cabeza encendida. Porque leer también es una forma de trabajar, aunque no cotice.
Se repite mucho que son malos tiempos para el periodismo. Pero, en realidad, lo que lo empeora no es la época, sino los intrusos. O quienes, hastiados, siguen ocupando espacio sin dejar sitio a los que aún tienen ganas de contar lo que pasa, de ofrecer otra perspectiva, o —qué osadía— de preservar la objetividad.
Si se busca, abunda. Incluso en medios que no responden al influencer imperante, ni al mentiroso profesional, ni siquiera al más facha de los prejuicios. Hay buen periodismo. Mucho más del que nos hacen creer.
El truco está en convencernos de que no tenemos tiempo. No lo hay para interpretar mil fotos que no dicen nada, pero sí lo hay —si se quiere— para escuchar a quien cuenta bien las cosas. Sólo hay que sintonizar la radio adecuada, dar con el programa preciso o leer los periódicos que todavía se toman en serio la realidad.
Porque el periodista, incluso de vacaciones, nunca descansa del todo. Sólo cambia de trinchera, aunque nunca salga, del todo, de la propia.


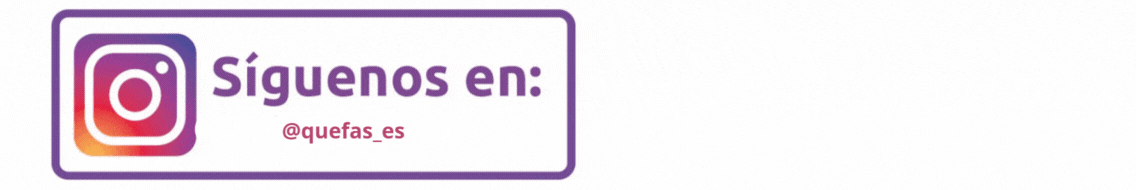








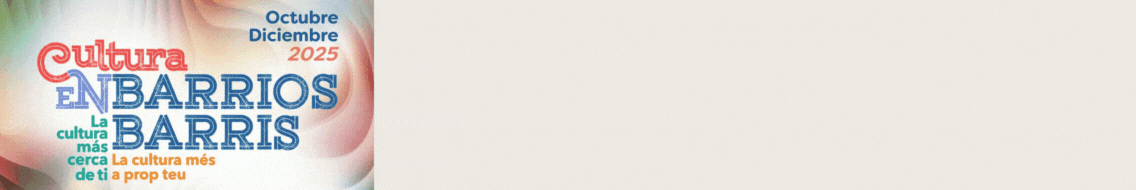







Deja una respuesta