
Hay ciudades que no se transforman: se evaporan. Un día te das cuenta de que el lugar donde comprabas el cuaderno de caligrafía, el sobre color crema o el dietario que prometía ordenarte la vida, ya no existe. Y no porque haya ardido ni porque un meteorito haya decidido aterrizar en la calle. Simplemente han echado la persiana. Y al día siguiente, donde antes había historia, hay espuma de leche del enésimo sucedáneo de Starbucks. No cierra un local: se diluye un pedazo de ciudad.
La papelería Eutimio no cierra: se extingue. Y con ella desaparece algo más que un negocio. Noventa años no son un comercio, son una biografía urbana. Son tres generaciones que aprendieron a reconocer a sus clientes por la pisada antes que por la cara. Son facturas escritas a mano cuando el mundo era analógica. Noventa años son memoria encuadernada.
Pero aquí no pasa nada. Alicante —como tantas otras ciudades— ha aprendido a bostezar ante estas muertes civiles. No hay duelo, no hay luto, no hay incomodidad. Aquí no se detiene el tráfico. Al contrario: el mercado inmobiliario ya estará calculando el rendimiento del siguiente Airbnb a pie de calle. La tragedia no es el cierre, es la indiferencia.
Nos han convencido de que esto es progreso. Que el comercio tradicional es una reliquia romántica. Que el clic inmediato es la evolución natural de la especie. Y lo aceptamos con la misma naturalidad con la que aceptamos que las estaciones ya no huelan a tren sino a franquicia. Confundimos modernidad con homogeneización.
Pero no se trata de nostalgia. No es una pataleta sentimental contra lo nuevo. Se trata de identidad. Las ciudades no se definen por el número de terrazas ni por la uniformidad de sus escaparates, sino por sus persistencias, por esos lugares que sobreviven a las modas y a las crisis. Sin singularidad no hay ciudad, solo decorado. Y aquí hay quien pone un cartel para vanagloriarse, irónicamente, de que ha conseguido aguantar un año abierto.
En otros lugares, estos comercios serían considerados patrimonio emocional. Se protegerían como se protege una fachada modernista. Porque no solo venden productos: custodian memoria. Allí se aprendía el trato, la conversación lenta, el nombre propio. El pequeño comercio es archivo vivo.
Aquí, en cambio, el patrimonio parece reservado a las piedras, nunca a los mostradores. Conservamos balcones y dejamos morir negocios centenarios. Restauramos esculturas – que obviamente es necesario- mientras desaparecen los lugares donde la gente aprendió a escribir su nombre. Cuidamos la fachada y olvidamos la vida que la habitaba.
Cerrar una papelería centenaria no es un trámite administrativo. Es una amputación. Y lo inquietante no es la herida, sino la anestesia colectiva. Un día despertaremos en una ciudad impecable y funcional, llena de copias intercambiables, y nos preguntaremos cuándo dejamos de vivir en un lugar para empezar a vivir en una plantilla. Lo irónico es que esa fugacidad empieza a llegarnos también a nosotros. Y que igual que el comercio X, todos somos prescindibles, sustituíbles por un turista de paso.
¡Qué triste!


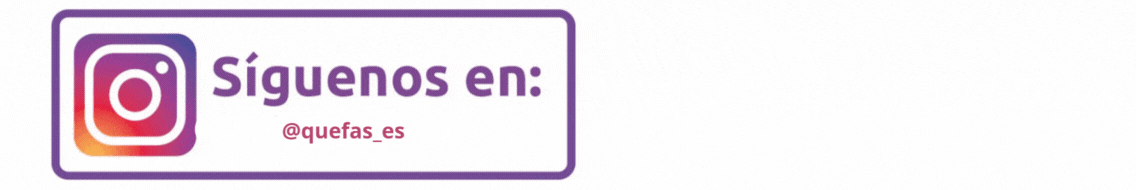







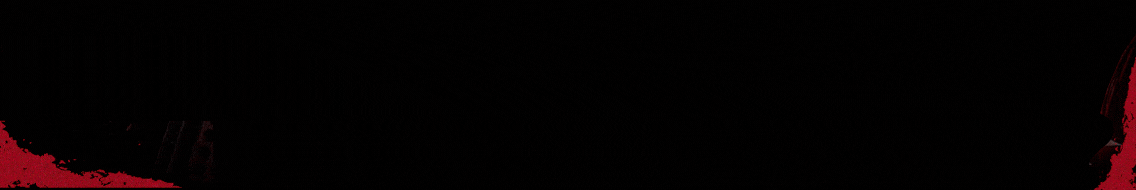









Deja una respuesta