
Vendí mi dignidad por un contrato. No uno de esos con firma solemne y foto para LinkedIn. No. Este era indefinido, sí, pero en un concepto muy diferente al “fijo” que mi padre entendía cuando me decía: “Estudia, que así conseguirás un buen trabajo para toda la vida”. El mío duró meses. Como todo lo que se emprende hoy en día.
El capitalismo feroz es así. No entiende de horarios flexibles, de fin de la jornada, de imposiciones, de que lo normal esté ya muy por encima de tu límite, de responder correos los domingos o de aceptar con buena cara que la “conciliación” era un lujo, no un derecho.
Emigré. Me fui a más de mil kilómetros de mi casa. Vendí muebles, recuerdos y hasta la promesa de que volvería. Me dijeron que allí todo era más barato, que tendría más calidad de vida. Lo que no me dijeron era que la gentrificación también viaja en AVE y se instala en cada rincón donde alguna vez vivió la clase trabajadora. Primero viví en la playa. Luego en el centro. Luego en un barrio. Luego en las afueras de otro pueblo. ¿Cuántos kilómetros son justos para poder tener un alquiler que no me obligue a elegir entre pagar la luz o comer caliente?
Los ingresos no suben. O más bien, bajan. En términos reales, son los mismos de hace cinco o seis años. Pero en ese tiempo, la gasolina se ha disparado, el pan cuesta el doble, y la cerveza ya no entra en mis planes salvo que quiera sacrificar media cena. Empecé escribiendo artículos por 150 euros. Uno a la semana. Tiempo para investigar, para escribir con profundidad, para cuidar lo que decía. Hoy escribo diez al día. Cortos, reciclados, mal pagados, o ni siquiera pagados. Porque a veces ni eso tengo claro: si cobraré. Y si lo hago, ¿cuándo?
Antes salía a la calle con ilusión. Mis enfados formaban parte de una rabia colectiva. Con la certeza de que éramos muchos y que, de alguna manera, estábamos juntos en esto. Hoy, cuando voy a una manifestación —por un desahucio, por la sanidad pública, por las pensiones, por lo mío— me encuentro con 100 personas. Y eso, con suerte. La gente ha dejado de creer. Se ha cansado. Se ha resignado. Nos han convencido de que lo nuestro no importa, que si luchas por lo común eres un iluso, o peor aún, un estorbo.
Todo ha empeorado. No es nostalgia, es estadística. Nos dijeron que el progreso era imparable, pero resulta que tenía freno, y ese freno lo han activado para nosotros. Porque mientras nosotros sobrevivimos —que no es vivir— hay 50 o 100 hijos de puta que aumentan sus fortunas cada minuto. Se reparten el planeta como un tablero de Risk, mientras nosotros jugamos a no caer enfermos, a no ser despedidos, a no quedarnos sin casa. No porque no haya alternativas, sino porque las han bloqueado a conciencia.
¿Dónde está el límite? ¿Cuánto más se puede soportar sin romperse? Yo no lo sé. Pero sé que esto no es normal. Que no es justo. Que no debería ser así. Y sé también que si alguna vez lo cambiamos, nos va a tocar hacerlo entre todos, y seguramente, destrozando todo lo que hasta hoy conocemos.
Será como antes: cuando mi causa era nuestra lucha. Cuando la dignidad no se vendía. Cuando todavía creíamos que merecíamos algo más. Aunque solo fuera una vida digna.








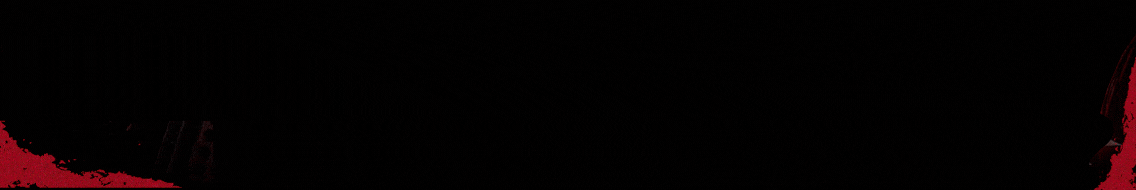











Deja una respuesta