
Hay algo obsceno en ver a un hombre comparecer ante un tribunal con el gesto compungido del que finge no entender lo que ha hecho. Algo profundamente obsceno cuando ese hombre es Mark Zuckerberg y el tribunal juzga —no sólo delitos concretos, sino una era entera de intoxicación digital— a Meta.
Obsceno no por la sudadera, que ya no lleva, ni por el traje cuidadosamente planchado con el que intenta parecer un adulto responsable. Obsceno porque su sola presencia es la encarnación del cinismo contemporáneo: el arquitecto del mayor laboratorio de adicción jamás concebido compareciendo como si todo hubiera sido un malentendido técnico.
El discurso fue lamentable. Palabras medidas, tono bajo, arrepentimiento calibrado por asesores. “Errores”, “desafíos”, “aprendizaje”. El vocabulario aséptico de Silicon Valley aplicado a algo tan visceral como la mente de nuestros hijos. Como si estuviéramos hablando de una actualización fallida, no de millones de adolescentes atrapados en una espiral de validación, ansiedad y dependencia.
Porque no nos engañemos: las redes sociales no son plazas públicas digitales. Son casinos conductuales. Y el producto no es la comunicación. Es el tiempo humano. Es la atención. Es la fragilidad emocional convertida en dato, el dato convertido en algoritmo, el algoritmo convertido en beneficio trimestral.
Zuckerberg llegó al juicio representando exactamente aquello que sus plataformas han enseñado a venerar: éxito rápido, riqueza obscena, culto a la imagen, poder sin contrapeso. Esa estética pulida, casi de videojuego corporativo, es el mensaje. “Esto funciona. Esto da dinero. Esto es el mundo”. Y produce náusea.
Y no, las redes no son malas en sí mismas. Tampoco lo es la pólvora. Ni el opio. Lo perverso es el modelo de negocio que necesita que el usuario no pueda irse. Que diseñe la interfaz como un anzuelo. Que mida cada microsegundo de duda para convertirlo en desplazamiento infinito. Que entienda la tristeza adolescente como una oportunidad de segmentación publicitaria.
Y cuando el sistema empieza a mostrar sus víctimas —trastornos alimentarios amplificados, depresión, autolesiones, polarización política, aislamiento— entonces aparece la gran coartada: “Somos sólo una plataforma”.
No. Son ingenieros del comportamiento. Y lo saben.
En este contexto, resulta casi revolucionaria la decisión del Gobierno español de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. En un mundo donde la política suele arrodillarse ante las grandes tecnológicas, que un Ejecutivo decida plantar cara merece, al menos, una defensa serena.
No se trata de demonizar la tecnología. Se trata de reconocer que un cerebro en formación no puede competir con un ejército de psicólogos conductuales, diseñadores persuasivos y modelos de inteligencia artificial optimizados para maximizar el tiempo de uso.
Es nuestra responsabilidad. No la de los adolescentes. No la de padres exhaustos que compiten contra notificaciones diseñadas para ser irresistibles. Nuestra. Colectiva.
Quien clama contra esta medida en nombre de la “libertad” olvida algo elemental: la libertad exige conciencia. Y no hay conciencia posible cuando el sistema está diseñado para capturarla antes de que madure.
La verdadera pregunta no es si prohibir es excesivo. La pregunta es cuánto daño estamos dispuestos a tolerar para no incomodar a empresas cuyo valor en bolsa depende de la ansiedad de nuestros hijos.
El juicio a Meta no es sólo un proceso judicial. Es un espejo. Y lo que refleja no es únicamente la responsabilidad de un magnate tecnológico, sino nuestra fascinación por un modelo que convierte cada emoción en mercancía.
Zuckerberg puede lamentarse cuanto quiera. Puede modular la voz, bajar la mirada, prometer mejoras. Pero mientras el incentivo siga siendo monetario y no ético, mientras el éxito se mida en minutos de pantalla y no en bienestar humano, todo arrepentimiento será cosmético.
Las redes no son el enemigo. El enemigo es el interés sucio que las gobierna.
Y si no empezamos a trazar límites claros —legales, culturales y morales— no estaremos defendiendo la libertad digital. Estaremos entregando la infancia al mercado.
Hay momentos en los que una sociedad debe decidir qué protege primero: el beneficio o la dignidad. Este es uno de ellos.


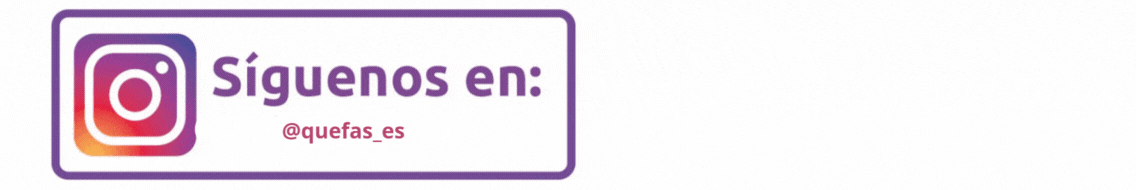




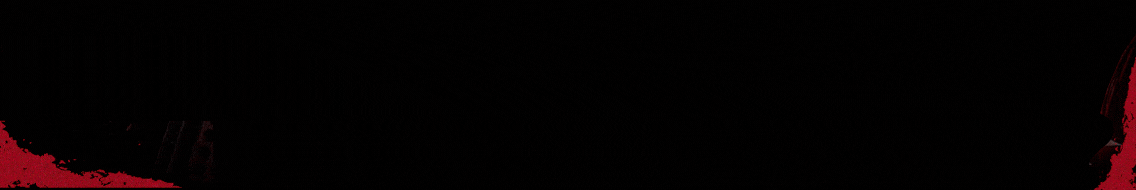















Deja una respuesta