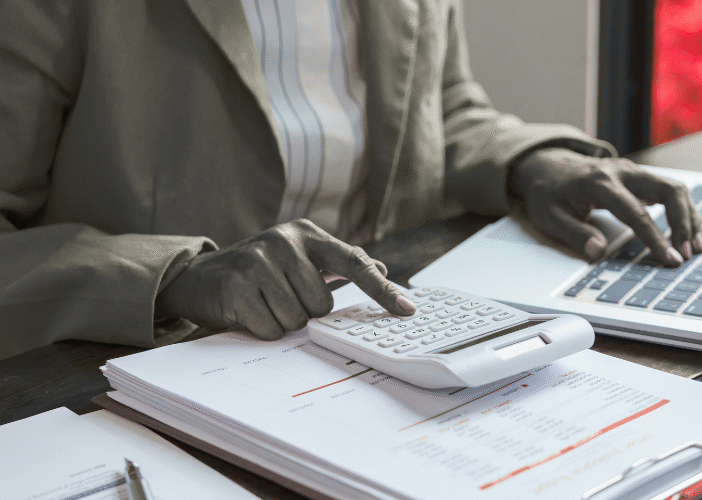
Hay un momento en la vida —no sé si llega con la primera nómina o con la primera declaración de la renta— en el que uno descubre que el dinero tiene techo por abajo pero no por arriba. El frigorífico vacío es un concepto filosófico muy concreto, pero la abundancia carece de frontera visible. Por abajo está clarísimo: cuando no hay, no hay. Pero por arriba… ¿dónde está el límite? ¿En qué cifra exacta se convierte uno en rico? ¿En qué número empieza el exceso?
No hablo de tener una casa sin goteras o de poder llevar a los hijos al dentista sin pedir un crédito. Hablo de otra cosa. A partir de cierta cifra, el dinero deja de ser útil y empieza a ser abstracto. Cuando leo que Elon Musk ha ganado en un día lo que una ciudad entera no verá en generaciones, o que el fundador de Inditex acumula una fortuna que podría rediseñar el mapa de varias provincias, me pregunto —con la ingenuidad del que todavía suma en pesetas mentales— para qué.
No lo pregunto con ira, sino con perplejidad. ¿Qué hace uno con tantos millones? ¿Cuántas camas puede ocupar a la vez? ¿Cuántos platos puede cenar en una noche? Cuando el dinero supera cierta frontera, ya no compra cosas: compra poder. Compra influencia. Compra leyes que no se escribirán o impuestos que no se pagarán.
Si al menos existiera un relato altruista que equilibrara la balanza. Si esas fortunas mastodónticas financiaran escuelas como quien riega un jardín propio. Si mejoraran las condiciones laborales no por obligación, sino por convicción. El problema no es la riqueza, sino su indiferencia hacia el bien común. Pero a menudo el dinero extra no sirve para curar heridas sociales, sino para proteger el propio dinero: financiar estructuras políticas amables, diseñar arquitecturas fiscales creativas, optimizar tributos hasta convertirlos en anécdota contable.
Mientras tanto, el español medio —esa figura estadística que madruga y bosteza— cede un 21% de su consumo en IVA sin que nadie le consulte su estado de ánimo. No hay ingeniería posible en la barra del supermercado. Se paga y se vuelve a casa. La proporcionalidad fiscal debería funcionar también hacia arriba. Si el ciudadano común contribuye en una determinada proporción, las grandes, medianas y pequeñas fortunas tendrían que hacerlo en la misma medida, o incluso en mayor, porque el músculo no se ejercita levantando plumas.
Estos días, Pablo Bustinduy ha anunciado que defenderá ante el Consejo de la Unión Europea la llamada tasa Zucman: un 2% anual para patrimonios superiores a 100 millones de euros. La cifra tiene algo de simbólico. Dos por ciento parece poco, casi una propina fiscal para quien vive en la estratosfera financiera. Pero incluso una mínima grieta en la acumulación infinita provoca un terremoto político. Se habla de fuga de capitales, de castigo al éxito, de persecución ideológica, como si el éxito fuera una especie protegida.
Tal vez la pregunta de fondo no sea cuánto recaudar, sino cuánto es razonable poseer. ¿Existe un punto en el que la riqueza deja de ser mérito y empieza a ser disfunción democrática? El dinero no solo compra yates: compra altavoces. Y cuando unos pocos concentran demasiados altavoces, la conversación pública se convierte en un susurro desigual.
Claro que la otra mitad del problema no está en quién paga, sino en quién gestiona. De poco serviría recaudar más si los gobiernos no fueran capaces de bajar del despacho al asfalto, de vivir el pie de calle, de saber cuánto cuesta realmente una cesta de la compra o un alquiler que no asfixie. La legitimidad fiscal no nace solo de la obligación, sino de la confianza. Pagar duele menos cuando uno percibe que el dinero vuelve convertido en hospitales, escuelas o transporte digno.
Quizá el límite de la riqueza no sea una cifra, sino una pregunta moral. Tal vez ser rico no consista en acumular sin fin, sino en haber alcanzado el punto en que el dinero deja de añadir felicidad y empieza a restar humanidad. El verdadero lujo no es tenerlo todo, sino no necesitar tanto.


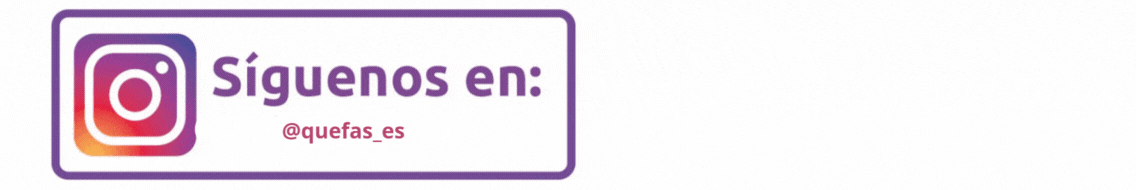


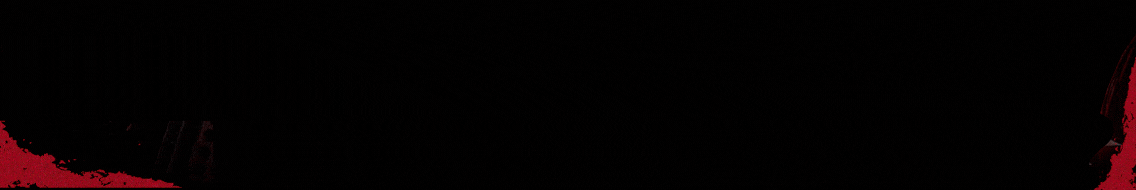














Deja una respuesta