
Siempre me ha sorprendido —y aún hoy me desconcierta— que en tantos teatros, auditorios y centros culturales falten figuras clave sin las cuales la cultura simplemente no llega a su público. Hablo del fotógrafo que captura la magia de un estreno, del comunicador que traduce la programación en relato, del diseñador que convierte una idea en cartel, del community manager que hace que un joven descubra una obra que jamás habría imaginado… y, por supuesto, del equipo gestor que sostiene toda esa maquinaria con visión, criterio y mucho oficio.
Porque la cultura no ocurre sola. No se programa sola, no se comunica sola, no se difunde sola. La cultura necesita manos, ojos, sensibilidad y estrategia. Necesita profesionales, que, por otro lado, agradecerían contratos, trabajos parciales y otras cosas que los sacaran de la precariedad. Y más en esta provincia, que tanto ha ninguneado cosas, hasta el punto de que el que no emigra se ve abocado a una vida de mierda sufragada por la dependencia de instituciones o las bodas, bautizos y comuniones.
En algunos teatros aún se cree que basta con levantar el telón para que el público aparezca. Y no: en un mundo saturado de estímulos, donde cada persona es bombardeada por cientos de mensajes al día, la visibilidad cultural no es un lujo, es una condición de supervivencia. Sin imágenes de calidad, sin campañas coherentes, sin lenguaje propio, sin presencia digital, la programación más brillante queda condenada al silencio.
Contratar una fotógrafa, una comunicadora, un residente técnico o una diseñadora, no es un gasto, es una inversión en publicidad y una puesta en valor del relato, capturado y trasladado de diferentes maneras. Es obvio que la mayoría de espacios carecen de una financiación adecuada para este tipo de contratos. Pero lo triste es que no haya un planteamiento de profesionalización de los equipos y que, en muchas cosas, todo lo que nos llega a los medios, sean fotos hechas con el móvil, notas de prensa mal redactadas, o programas, que con un poquito de color, se venderían mejor.
Por eso, resulta paradójico que reclamemos excelencia artística en escena pero no la exijamos fuera de ella. El arte no empieza en el escenario ni termina en el aplauso. Empieza mucho antes, en un despacho o en una sala de reuniones, con personas imaginando cómo acercar la cultura a su territorio. Y continúa después, en redes, en fotos, en notas de prensa, en conversaciones digitales que mantienen vivo el eco del espectáculo.
Si queremos teatros llenos, públicos diversos y una vida cultural vibrante, necesitamos reconocer —y financiar— a quienes hacen posible la circulación del arte. Porque no hay cultura sin artistas, pero tampoco sin quienes la programan, la explican, la iluminan y la comparten.
Quizá algún día todos los teatros tengan estos perfiles tan esenciales integrados en sus equipos. Hasta entonces, toca seguir recordando lo obvio: la cultura necesita cuidado, estrategia y profesionales. La cultura necesita gestión. Y los «freelance» comer y vivir mejor.






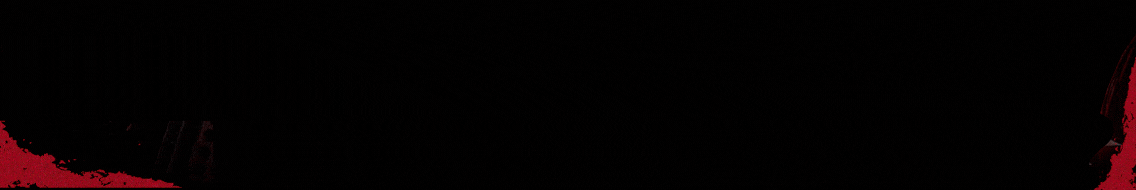













Deja una respuesta