
Dicen por ahí que “la primera impresión es la que cuenta”. Una frase que repetimos como si fuera la tabla de los mandamientos sociales. Y claro, ¡cómo no va a contar! Es esa chispa instantánea que te hace pensar: “Wow, esta persona es brillante, divertida, encantadora, profunda, probablemente fue terapeuta de pingüinos en la Antártida o algo igual de fascinante”. Es ese momento mágico en que tu cerebro, completamente fuera de control, decide que ha encontrado un alma afín… o al menos una anécdota digna para el grupo de amigos.
Pero luego… luego vienen la segunda, la tercera y la (maldita) cuarta vez. Y ahí, el espejismo se va evaporando como café de mierda que ahora te venden a 4€ en un vaso de papel. Descubres que aquel ser místico que parecía tener un PhD en carisma y otro en sarcasmo elegante, en realidad tiene opiniones muy firmes sobre cuál es el mejor orden para ver las películas de Star Wars (y te las explica todas, una por una, sin pedir permiso). O que aquella sonrisa deslumbrante que te desarmó en la primera cita, es en realidad su modo automático de responder cuando no escucha nada de lo que dices. Puro músculo facial. Entrenado.
Y aquí es donde uno se pregunta: ¿realmente hacía falta conocerlo más?
¡Claro que no! La primera impresión era perfecta. Brillante. De museo. De esas que deberían embotellarse y ponerse en una vitrina emocional con una etiqueta que diga: “NO ABRIR. Se conserva mejor en la memoria”.
Pero no, ahí vas tú, optimista patológico, con tus ganas de “darle una oportunidad”, de “ver qué hay detrás”, como si fueras una especie de arqueólogo sentimental. Resultado: decepción en tecnicolor. Porque sí, a veces detrás de una risa encantadora, solo hay… eco.
Y entonces llegas a esa conclusión amarga que solo llega con la experiencia (y unas cuantas amistades fallidas): en tu vida se queda quien logra superar la segunda, la tercera, la cuarta impresión sin desintegrarse en clichés, silencios incómodos o chistes que solo se entienden en su grupo de WhatsApp.
Pero… ay, qué bonito hubiera sido dejar a ciertos personajes suspendidos en la gloria de aquella primera vez. Eternos, pulcros, intocables. Como el crush del metro que nunca habló, pero cuya aura de misterio nunca te decepcionó. Porque nunca tuvo tiempo.
Así que ya sabes: a veces, la mejor relación es con esa versión fugaz, idealizada, y perfectamente ficticia que construiste en los primeros 15 minutos. No requiere mantenimiento, no decepciona, y siempre te cae bien. Como un cameo bien puesto en una mala película. Incluso lo citas recurrentemente…
¿Moraleja? A lo mejor, a algunxs, mejor no darles la segunda cita. Ni literal, ni emocional. Que no todos nacieron para superar la prueba del “día siguiente”. Ni siquiera yo.








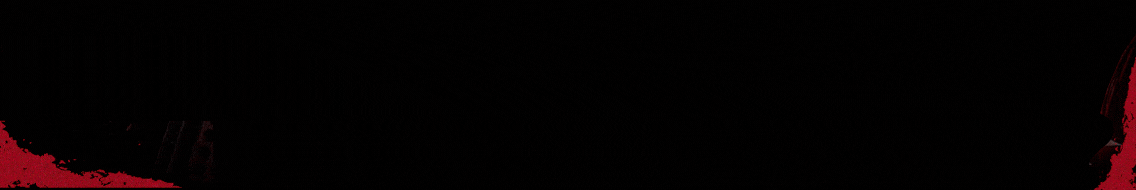








Deja una respuesta