
Hay un instante obsceno en toda caída: ese segundo en el que el cuerpo todavía no ha asumido que el suelo existe. Ilia Malinin, el gran favorito al oro, el muchacho que parecía haber domesticado la física a golpe de cuádruple salto, se precipitó dos veces contra el hielo y terminó octavo. Octavo. Una cifra humilde, casi doméstica, para quien había sido elevado a la categoría de certeza.
Ayer era invencible. Hoy es humano.
Nos gusta presuponer. Nos tranquiliza convertir la expectativa en destino, la estadística en providencia. El relato estaba escrito: talento precoz, técnica insultante, ambición sin pestañeo. Pero la vida —esa coreógrafa cruel— no respeta los guiones. Y el hielo, como la realidad, no entiende de favoritismos y hace resbalar nuestras ilusiones, justamente, cuando menos lo pensamos.
Precisamente por eso, nunca se puede dar nada por sentado. Ni el oro, ni el amor, ni el trabajo, ni la salud. La lucha de ayer vale como experiencia acumulada, sí; como músculo que recuerda; como cicatriz que enseña. Pero no sirve de coartada para los errores que, queramos o no, todos cometemos. La excelencia de la víspera no exonera la torpeza del presente. Y eso no nos hace peores, sólo nos humaniza.
Hay en la caída pública algo que nos incomoda porque nos retrata. Nosotros también hemos sido favoritos en algo: en la promesa que hicimos, en el proyecto que empezamos, en la versión de nosotros mismos que juramos sostener. Y, sin embargo, tropezamos. Dos veces. O tres. Y acabamos octavos en la clasificación íntima de nuestras expectativas.
La cultura del éxito inmediato nos ha vuelto impacientes y soberbios. Confundimos preparación con garantía, talento con inmunidad. Pero la vida no es una suma de medallas sino una sucesión de intentos. Y cada intento exige la misma humildad que el primero. La experiencia no es un seguro; es apenas una brújula. Puede orientarnos, pero no camina por nosotros.
Por eso hacen falta principios. No como consigna moral, sino como arnés. Cuando el salto se tuerce y el hielo se acerca demasiado rápido, lo único que amortigua el golpe no es la fama ni la estadística: es la convicción. Saber quién eres cuando tu público deja de aplaudirte. Tener algo a lo que agarrarte cuando el cuerpo —o el proyecto— no responde.
Malinin se levantó. Esa es la imagen que importa. No la del prodigio que vuela, sino la del joven que, tras besar el hielo, recompone la postura y termina el programa. No ganó el oro, pero ganó una verdad más incómoda: que el talento sin carácter es acrobacia; con carácter, es destino en construcción.
Vivimos obsesionados con la cima, cuando la vida sucede en el ascenso y, sobre todo, en el resbalón. La caída no invalida el camino; lo humaniza. Nos recuerda que la gravedad existe y que no hay épica sin riesgo. Que cada salto es nuevo, aunque lo hayamos clavado mil veces antes.
Quizá la lección no sea que podemos caer —eso ya lo sabíamos—, sino que debemos prepararnos para hacerlo sin desmoronarnos. Sobreponerse no es negar el error, sino integrarlo. Convertir la vergüenza en aprendizaje, la derrota en disciplina, la expectativa frustrada en temple.
Octavo no es el final del relato. Es una nota al pie en una biografía que seguirá escribiéndose. Y, sin embargo, contiene una advertencia universal: el pasado no nos pertenece más que como experiencia; el futuro no nos debe nada; el presente exige entereza.
Al final, el oro más difícil no es el que cuelga del cuello, sino el que sostiene la dignidad cuando el mundo —y uno mismo— esperaba otra cosa.


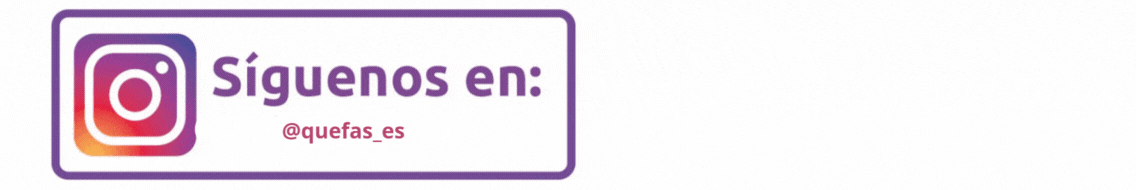






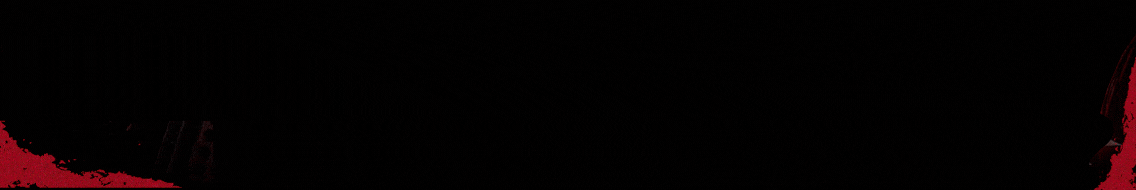










Deja una respuesta