
Manifestarse es, sobre todo, una cuestión de cuándo. No tanto de cómo, ni siquiera de dónde. Mi abuelo —que no había leído a Gramsci, pero había vivido lo suyo— decía que uno debía manifestarse siempre que se sintiera, de alguna manera, vilipendiado. La palabra le gustaba. Sonaba grave, definitiva, como esas cosas que no admiten mucho matiz. Si te pisan, te mueves. Si te humillan, respondes. No hacía falta pancarta: bastaba la certeza. Y un buen puñado de agallas, claro.
Durante años, la queja fue clandestina por necesidad. Se susurraba en cocinas, en bares mal iluminados, en sobremesas largas donde el miedo era un comensal más. Aquello tenía su lógica: protestar era un riesgo calculado y una consecuencia casi lógica. Hoy, en cambio, vivimos en una marea de saturación, una avalancha diaria de incongruencias, escándalos de usar y tirar, indignaciones que duran lo que dura un trending topic. Y en ese ruido constante, quizá convendría parar un segundo y echar un vistazo a Minneapolis.
Pensar que eso queda lejos es un error cómodo. Pensar que aquí no puede pasar es una ingenuidad peligrosa (como otras muchas). Que puedas perder la vida por una protesta razonable no es una distopía importada; es una posibilidad que depende, básicamente, de quién mande y de cuánto se le consienta. Los derechos no se evaporan de golpe: se van desgastando mientras miramos el móvil, mientras normalizamos pequeños abusos, mientras confundimos calma con resignación.
El otro día os incitábamos —con cierta alegría pirómana— a quemar las calles. Y sí, hay momentos para el fuego simbólico, para el grito, para el hartazgo que desborda. Pero no todo va de eso. Manifestarse no es solo levantar el puño: a veces es no dejar que el mentiroso mienta, aunque nadie aplauda. Es tener la réplica preparada incluso cuando sabes que no te van a escuchar. Es negarse a tragar según qué relatos por puro cansancio.
Y luego está ese gesto humilde y casi revolucionario: perder una horita. Salir a la calle ahora que podemos. No cuando sea heroico, sino cuando sea necesario. Para criticar los desahucios normalizados, las subidas de precios indecentes, la gentrificación vendida como modernidad, o todas esas cosas en las que —seamos sinceros— los que tenemos dos dedos de frente solemos estar bastante de acuerdo.
Elegir el momento de manifestarse no es esperar a que todo sea insoportable. Es entender que el malestar también se administra, y que dejarlo acumular nunca ha sido buena idea. Porque la historia es bastante previsible: primero se aplaza, luego se justifica y, cuando ya no se puede salir, cuando la protesta vuelve a ser clandestina, siempre aparece alguien que pregunta, con gesto grave y memoria selectiva:
«¿y por qué no hicisteis nada antes?»


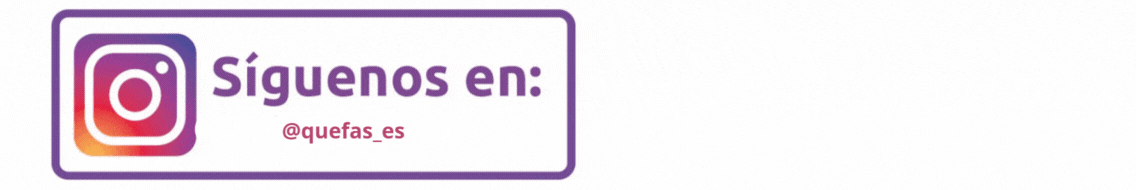















Deja una respuesta